Tengo 40 años y nunca he experimentado la embriaguez. Pero a pesar de ser el alma de la fiesta, un estado que se me facilita, siempre enfrenté mucha presión. ¿Por qué resulta tan raro ser alguien socialmente funcional que no toma alcohol?
En las fiestas, cuando era apenas una adolescente, tenía un peculiar y simple ritual: solía tomar un vaso corto de vidrio, ponerle un hielo, contundente, llenarlo con poca agua y luego rociarlo con jugo de limón. Esa inocente bebida que, a los ojos de los danzantes, lucía como un apetecible licor que a muchos llegaba incluso a antojar, a pesar de su engaño, era mi pase de seguridad para trasegar toda la noche sin que nadie insistiera en que me tomara un trago.
Mi agua cítrica puesta elegantemente sobre mi vaso era mi comodín de libertad para que el ligón de turno no increpara mi atrevimiento de estar sobria, de ser aburrida o, peor aún, controladora, en un contexto en el que todos parecían haber acordado perder la cabeza.
Porque sí, no importaba que yo fuera realmente el alma de la fiesta -una jefa me llegó incluso a bautizar como “la que había nacido con un whiskey encima”-, no importaba que esperara con ansias a que mis amigas se tomaran un par de tragos para que pudieran soltar sus cuerpos con una fluidez parecida a la que yo estaba dispuesta a abandonar en la pista. No importaba que estuviera más despierta y activa que los alternativos que seguían con sus atuendos kandi repartiendo amor a las 5 de la mañana en un rave. Todos querían que me tomara un trago. Era como si lo necesitaran, como si mi presencia gozosa y sobria fuera incómoda.
Alguna vez le confesé a mi esposo, al terminar una copa entera de vino en una cena, que sentía un extraño relajamiento en los músculos de mi pecho. Creo que esa sensación es la más cercana que he estado a la borrachera. Recuerdo otra en la que pedimos con un amigo un café de postre que, al tener un poco de amaretto y sumarle unas cucharadas de azúcar, tuvo un cierto efecto en el volumen de mi risa.
La de no tomar es y ha sido siempre una decisión libre, no ha sido alentada por ningún principio religioso, ningún trauma y mucho menos por un mandato familiar. Mi familia, paisa y aguardientera, nunca vio con malos ojos que los tíos, en las piñatas de mis primos, salieran tambaleándose después de tanto guaro. A mis tiernos 19, me fui a vivir sola a Estados Unidos en donde pude haber bebido hasta el agua de los floreros con mis roomies brasileñas… y tampoco lo hice. Tampoco fumé. Ni me drogué. Ni exploré ninguna de esas otras estrategias de supervivencia o puentes de socialización que se llevaban a la boca o, en su defecto, a la nariz.
Para mí, extrañamente, el mundo estaba bien así. Era antojadizo y divertido y me seducía tal cual era. Y yo, una fiestera de corazón, me sentía tranquila sin la necesidad de darle combustible etílico a mi lengua, ni a mi cuerpo para que fluyeran. No tenía ganas de perderme de los detalles de la noche, ni quería apretar los ojos cerrados para pasar un mal sabor de boca y, sobre todo, con tanto gozo arremolinado entre el cuerpo, no veía necesario valerme de sustancias para estar. Yo quería estar ahí, sin más.
Como es fácil de sospechar, las primeras citas románticas en absoluta sobriedad implicaban un reto. Muchos hombres sentían que permanecer enteramente en mis cabales los ponía a ellos, si elegían en el menú un vino, en una situación de desventaja, porque todo lo que se dijera o se insinuara se iba a recordar con certeza. De hecho, terminó convirtiéndose en un fabuloso filtro: sólo prosperaban aquellos señores que no se sentían intimidados porque su acompañante decidiera no beber.
Para mi la poética hecha de vinos y humo de cigarro que tan instaurada está en las imágenes de lo romántico, a mis ojos lucía igual de interesante y memorable sin neblina y con un par de vasos agua. Ver a la gente como era, observarla en sus maneras, enfrentar el discurrir de las horas siendo completamente yo, era mi poética, una poética hiperrealista, quizás, escueta para la mayoría, pero al final, la mía.

Muchos vaticinaron que esa decisión férrea que nunca sucumbió a “¡una no más y no jodemos más!” de mis amigos, sería insostenible. Que los años me arreglarían. Diagnosticaban que me estaba perdiendo algo esencial de la vida y, hasta fungían como terapeutas al insinuar que aquello sólo desvelaba un afán mío por no perder el control. Mientras pontificaban sobre mi decisión, nunca se preguntaban por qué era tan natural para ellos tomar licor y por qué si yo no lo necesitaba para disfrutar y bailar y reírme y conversar, aún ellos lo consideraban necesario.
¿Qué se puede encontrar de uno mismo, oculto en la embriaguez? ¿Por qué le dimos al alcohol el gran poder de ser el tramitador de nuestros vínculos sociales? ¿Por qué es tan raro que alguien decida ser socialmente funcional y aún así no tomar alcohol?
Recuerdo una vez que, como invitada a cubrir una reputada feria de moda, terminamos todos bailando en la fiesta de cierre. Al otro día, me encontré con unas colegas periodistas que me dijeron con complicidad y camaradería: “¡Te vimos bailar ayer con demencia! Es que todos estábamos muy borrachos”. Mi demencia, que consistía en bailar sin tantos convencionalismos sociales, había sido ejecutada en sobriedad, en pleno ejercicio de consciencia. Yo no tenía ningún alcohol aliado para excusar mis comportamientos, ni para disfrazar versiones mías menos apetecibles detrás de tener encima unos tragos. Era la misma Angélica la que se sentaba con sus notas en la primera fila de los desfiles a la que bailaba ¡hasta abajo! en la fiesta. Todas esas versiones habitaban en mí y se expresaban sin licor de por medio. Asumirlas era mi apuesta.
Ahora que lo cuento en retrospectiva veo cuánta relevancia ha ido perdiendo esta característica de la que, seguro, mis más recientes amigos ni se han enterado. Con los años, quizás dejamos de tomar tanto, o quizás, el licor se hace tan natural en nuestros contextos que ya nadie lo menciona, ni lo ve, sólo damos por sentado que hace parte de nuestras vidas.
Nunca sentí ninguna superioridad moral por esa decisión que desde muy joven tomé, y que se fue haciendo inherente a mi ser. Tampoco me sentí en deuda, ni en desventaja con los que sí tomaban. Sólo me sentí cómoda estando sobria y quise habitar esa comodidad.
*Angélica María Gallón Salazar es una periodista especializada en darle miradas semióticas al vestido. Su gusto por la moda nació de un radical cambio corporal que tuvo en la adolescencia. En el vestido encontró una herramienta para hacerse un cuerpo. Además, ama el yoga, lee el Tarot desde un enfoque terapéutico y baila, siempre baila.
![]()
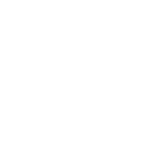
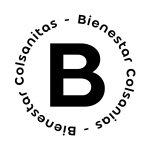

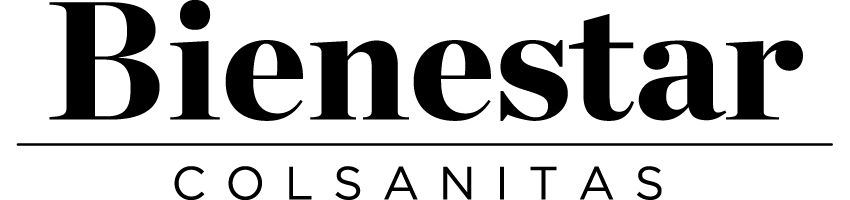









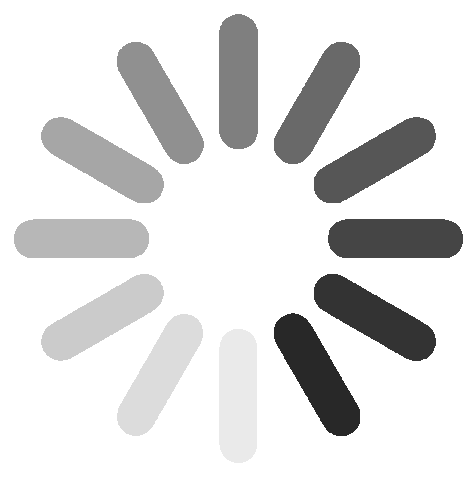
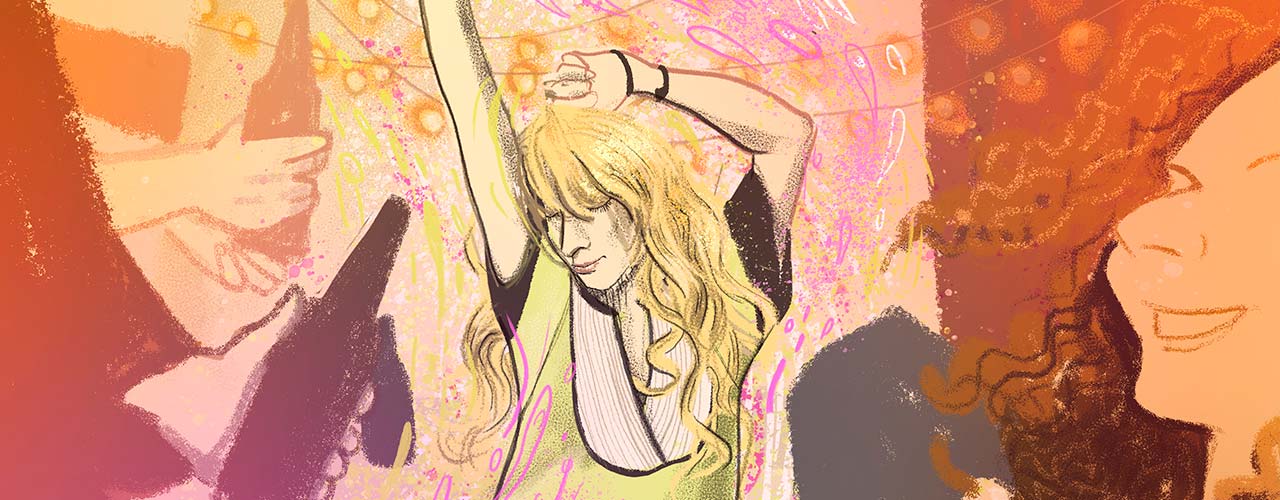

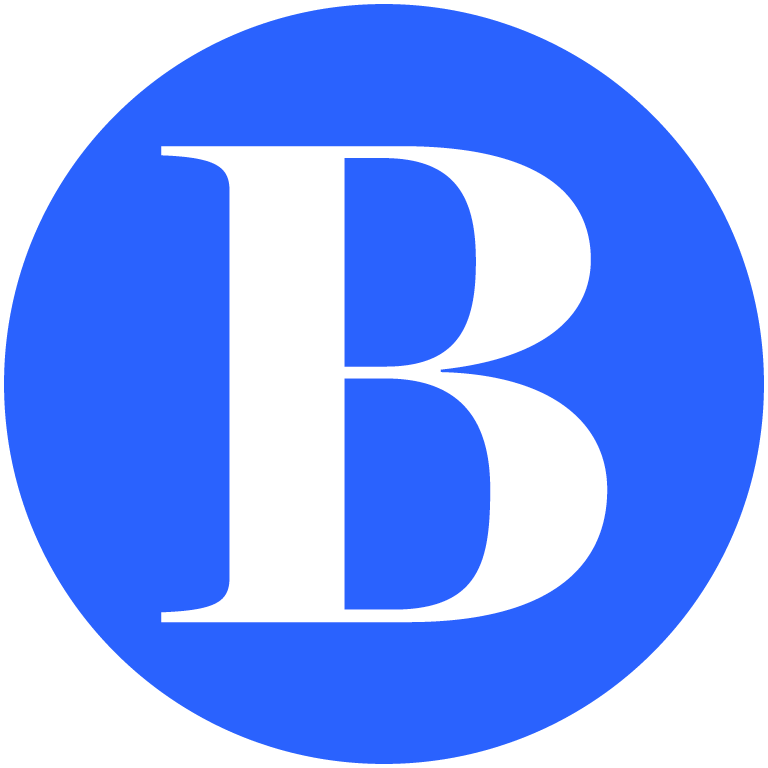
Dejar un comentario