Tres años después de dejar de fumar, el autor cuenta cómo descubrió que el verdadero reto no fue la abstinencia, sino aprender a habitar el tiempo vacío sin ansiedad, culpa ni productividad forzada.
Este mes cumplo tres años desde que dejé de fumar. Me parece mentira. Promediando lo que carburaba al día desde que comencé a hacerlo a mis 15 años, ya dejé de inhalar el humo de, por lo menos, unos 11.000 cigarrillos. Lo escribo y no lo creo.
La adicción es una cosa seria y quien haya logrado salir de una sabe lo que cuesta enfrentarla. Aunque en esta ocasión haya sido mucho más llevadero desde el inicio, los dos intentos fallidos que traía encima desde la universidad me habían enseñado bastante. En ambos casos llegué a cantar victoria tras semanas sin sentir las olas de ansiedad que me podían hacer sudar incluso intentando dormir, sin el estreñimiento que acompañaba los hábitos desregulados de mi cuerpo, sin el mal genio que producía reacciones desmedidas a tonterías y que luego me hacían sentir culpa y, por supuesto, más ganas de fumar. Sin embargo, llegando al año, en ambos casos, recaí. Y esta vez, hasta la fecha, no.

Es indiscutible que me siento mucho mejor: la ansiedad de la vida diaria sin el agravio de la abstinencia es infinitas veces más llevadera, las gripas se pasan más fácil, no tengo una tos persistente ni un olor a cenicero que me persigan a todas partes, el sueño es más reparador, los sabores y los olores del mundo son algo digno de ser redescubierto. Al mirar cualquier página de salud, una como Medline, por ejemplo, leo un abanico de maravillas que van del elemental retorno a los valores normales de mi presión arterial a partir de las doce horas pasadas desde el momento en que dejé de fumar, hasta cosas tan significativas como que el riesgo de enfermedad cardiaca se haya reducido a la mitad respecto a un fumador al primer año de haber parado.
Sonrío al leerlo, porque sé cuánto significa para mí todo eso, traerme hasta acá. Y sin embargo, tres años después de parar hay algo que sigo buscando. Algo que día tras día me cuesta darme y que he aprendido a extrañar cada vez más: los momentos para parar.
***
Una de las cosas que más sorprende al dejar de fumar es descubrir la extraña libertad que otorga no estar previendo la siguiente oportunidad para prender un cigarro. Descubrirlo, claro, implica notar la cantidad de tiempo dedicado a la carburación de tabaco que debe ser sustraída o contabilizada en paralelo al que dedicamos a todo lo demás. Y cuánto es ese tiempo, cuál es su valor, es algo de lo que poco hablamos.
La vida de un fumador es una carrera de obstáculos entre la vida misma y el siguiente cigarrillo. Imaginarla sin él es como imaginar que se puede vivir saliendo a la calle sin ropa interior. Y la analogía no es gratuita: por supuesto, se puede vivir sin cigarrillo y sin ropa interior, y ambas son, en muchos casos, solo formas de vestir lo penoso a ojos ajenos. Cosas que nadie nota en la calle y a las que les dimos la facultad de hacernos sentir más seguros, más cómodos y más tranquilos.
Tener cara de tragedia y suspirar reiteradas veces, incluso por horas, en una acera sin que nadie se atreva a importunarnos, ni a recomendarnos ir a terapia o echarle ganas es un truco de magia que, por algún motivo, el cigarrillo consigue. Estar de pie en una fiesta en la que no la estamos pasando bien, mirar por la ventana y arrepentirnos de haber pagado el cover podría pasar por una pose extraña o resultar inquietante, de no ser —pensamos— por ese cigarrillo en la mano. La sensación es de cobijo: la de un hábito y una pose socialmente aceptada que se disuelven en el paisaje. Solo visible, claro, a ojos de otro que, como tú, tampoco la está pasando bien y, fíjate, no tiene candela. Tu futuro amigo, uno de verdad, hecho en las trincheras del tedio, el desasosiego y el malestar de todos los días.
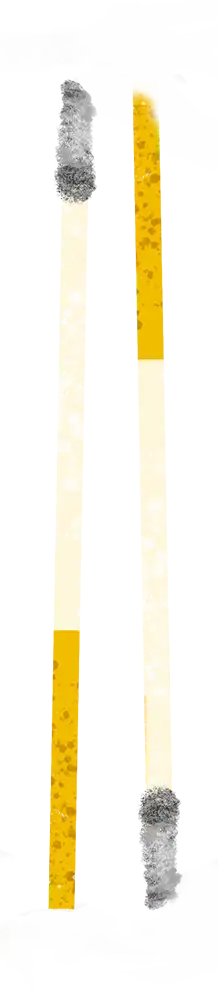
Cada experiencia es diferente, pero la mía estuvo profundamente atada a eso: sentirme triste, solo, confundido, perdido, cansado, desorientado, molesto, aburrido, angustiado, sensaciones que encontraron un espacio para ellas en el deseo de encender otro cigarro, de tener un momento más para pensar esto mejor, si bien mi ansiedad no le pega a casi nada con sus escenarios catastróficos y sobrepensar las cosas rara vez me ha servido para algo. Hay, por supuesto, algo cobarde y condescendiente en esconderse detrás del humo, buscar un techo en ese vicio que huele tan mal, pero que permite encontrar un lugar entre los otros frente al trabajo, los aeropuertos, los hospitales, los bares, las calles. Y uno podría pensar que el scroll en las redes sociales se parece, pero no es lo mismo. No se puede meditar haciendo scroll ni hacernos muy buena compañía viendo cada uno su pantalla.
El cigarrillo, paradójicamente, pareciera servir para comprar y poder gastar más tarde, ese tiempo que tanta falta nos hace para estar en silencio, solos o acompañados, y poder, al fin, respirar.
***
La relación íntima entre malestar y cigarrillo la pude aprehender y entender en mí gracias a Camilo, un amigo, editor y ex fumador que escribió hace años sobre su experiencia con el Método Allen Carr para dejar de fumar fácilmente. Había tomado uno de los talleres que la organización Allen Carr ofrece y que son tan efectivos que si no funcionan, devuelven el dinero. Yo busqué no el taller sino el libro, como parte de la reportería que hice para un artículo que me propuse escribir sobre mis primeros dos meses sin fumar. Lo devoré.
Estoy seguro de que el libro fue una de las cosas que me ayudó a persistir en esta oportunidad y a sentir que fue mucho más fácil. Porque mentiría si no dijera que fue mucho más fácil esta vez que en las dos oportunidades anteriores, aunque los picos de abstinencia no faltaron. Mientras los resistía, ciertos hábitos como hacer ejercicio, comer y dormir bien, hacerme un café y llamar a alguien para distraerme —tampoco es mucho más lo que se necesita a parte de paciencia para que la abstinencia pase—, me sostuvieron. Y entretanto, las páginas del libro me sorprendieron con una idea que parece anodina y no lo es: Carr sostiene que superamos nuestra repulsión natural al cigarrillo para volverlo placentero solo por las propiedades que, social e individualmente, le damos. Carr, por ejemplo, sentía más confianza al hacerlo. Y yo, al parecer, me daba, entre otras cosas, permiso para estar mal.

Lo que implica la idea es que ese acto mágico con el que dotamos al cigarrillo de poder, podríamos hacerlo con cualquier otra cosa. Decir por ejemplo: regar las matas me va a calmar. Jugar yoyo será el nuevo escampadero. Caminar cinco minutos, el nuevo salvoconducto en medio de la ansiedad, la preocupación, la tristeza, en fin, en lo que quieran. Esa idea nos devuelve el poder de decidir qué tiene agencia o no sobre nosotros, y por ende, construir alrededor del hábito que sea. Y lo que un adicto necesita sentir frente a su adicción es justamente eso: poder, agencia, capacidad de decisión. En pocas palabras: la sensación de que podemos hacernos cargo.
***
Podrá parecer increíble, pero dejar de fumar me ha probado que soy capaz de más de lo que imagino que puedo hacer y también que me puedo fallar sistemáticamente con lo de tener tiempo vacante, desprovisto de función, utilidad y expectativa. La desproporción entre ambas cosas me da risa, aunque no su efecto, porque en términos prácticos quiere decir que con los años me he vuelto una persona propensa a estar todo el tiempo haciendo algo.
Eso en realidad se ha traducido en que, aunque tenga un trabajo bacano, haga deporte tres veces a la semana y disfrute de hacer cantidad de cosas regularmente como leer, escribir, dibujar, cocinar, aprender cosas nuevas, ver a mis amigos, llamar a mis viejos, reírme de los memes y los reels que me arrojan las redes sociales y hasta regar las matas de mi casa con una sonrisa proverbial, es justamente todo eso, y mucho más, lo que me llena el día de tal manera que, cuando descubro que necesito un momento, normalmente, ya estoy bastante mal. ¿Por qué? No lo sé. Es, francamente, un misterio.

¿Por qué parece tan difícil decirle a cualquiera y en cualquier espacio: “necesito un momento” y dárnoslo sin entregárselo al celular, donde seguimos entre conectados a la realidad productiva y anestesiados por el scroll infinito? ¿O por qué parece tan contraintuitivo apagar todas las pantallas un par de veces al día, levantarse del escritorio y caminar diez minutos? ¿Por qué cuesta tanto tomarse en serio los cinco minutos cada veinticinco que recomienda el infalible método Pomodoro? ¿Tomaríamos en serio al compañero de trabajo, al jefe o al empleado que cada hora nos diga que ya viene, que necesita aire?
¿Por qué parece que podemos con todo, menos con el compromiso decidido conscientemente de no hacer nada un rato cada tanto para dejar que las emociones y la vida nos atraviesen? Incluso viviendo una realidad hermosa que amamos y disfrutamos, a veces estamos cansados, fastidiados, tristes, confundidos, preocupados porque eso también es vivir y no se vende por separado.
¿No seríamos infinitamente más felices si hiciéramos todo eso?
Quizás no y estoy generalizando desde mi ingenuidad. Pero tengo mi hipótesis, y estoy seguro de compartirla con muchos: la vida contemporánea es tan agradable como extenuante al punto del agobio, porque entre la productividad y la posibilidad del placer a un click de distancia, existe la exigencia de aprovechar porque hay tiempo para todo menos para el vacío en donde podríamos encontramos con nosotros mismos.
***
No me podrán decir que no lo he intentado: la preparación del café, desde que dejé de fumar, se volvió casi la única pausa recurrente en mis días. Pero, como es previsible, aunque me pueda tomar un litro de café antes de tocar la almohada y dormir con la misma ligereza de un ladrillo, mi cuerpo tiene límites y hay momentos en los que no quiero un tinto más. Entonces salto a las aromáticas. Sin embargo, tampoco me siento particularmente tentado a ingerir cantidades de manzanilla, cidrón o caléndula.
En distintos momentos en los que me he sentido al borde de mí mismo estos últimos dos años no he sabido muy bien qué hacer conmigo y fue solo cuando una noche decidí apagar todo y quedarme un rato en la oscuridad que noté cuánto mejor me sentía después de media hora holgazaneando así. Ahí fue que comencé a rumiar todo esto y a descubrir que mis preparaciones de café o tecitos no alcanzaban.

Voy a cumplir tres años sin fumar y le diría a cualquiera que esté pensando en hacerlo, que lo haga, que es incómodo pero que no es tan grave y que todo es mucho mejor después de dejarlo y superar esos primeros meses. Que con los millones de pesos que se va a ahorrar, no comprará un Ferrari, pero sí algo como la ropa y la decena de tiquetes aéreos que ya he disfrutado mucho más de lo que hubiera disfrutado cada una de las caladas que no inhalé con los más de cinco millones de pesos que no gasté en este tiempo. No creo que eso le haya permitido mejorar mucho a mi huella de carbono, pero sí a mi salud y algo a mi relación conmigo mismo. Celebro esa especie de segundo cumpleaños que desde 2023 me doy para aplaudir que pude, que puedo.
Pero esta vez, desde este año, espero permitirle a mi incomodidad no solo sentarse a la mesa conmigo a celebrar como lo hacemos desde que pude dejar el cigarrillo, sino interrumpirme y obligarme a salir con ella y apagar todo antes de que sea muy tarde.
Al fin y al cabo afuera, llueva o haga sol, siempre habrá aire para respirar.
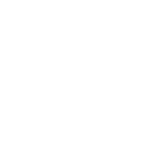
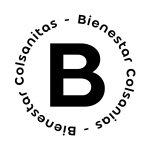

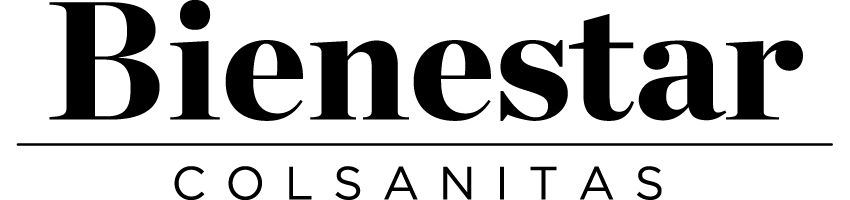









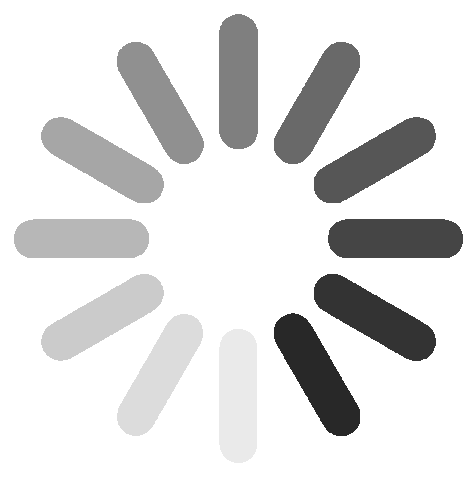



Dejar un comentario