El sushi no siempre fue sinónimo de pescado crudo y alta cocina. La transformación del sushi de un antiguo método de conservación a un fenómeno global cuenta una historia de ingenio humano, intercambio cultural y evolución gastronómica.

Una preparación que tiene más de 1400 años representa la profunda conexión que tienen los japoneses con un plato que comenzó como un antiguo método de conservación importado desde China. Textos chinos del siglo VI documentan la práctica de fermentar el pescado con arroz, sal y aromatizantes.
La palabra "sushi" deriva de los antiguos caracteres chinos "zhi" y "zha", que originalmente se usaban para diferentes alimentos, pero que con el tiempo se volvieron sinónimos, refiriéndose al pescado conservado en sal con arroz. Estos caracteres llegaron a Japón alrededor del año 900 de nuestra era, y juntos se pronunciaban "sushi".
Después de la fermentación, que podía durar meses o incluso años, por lo general se desechaba el arroz y sólo se consumía el pescado. Esta técnica de conservación era muy diferente al sushi contemporáneo, tanto en finalidad como en sabor y textura. La técnica continuó prácticamente sin cambios hasta el período Edo (1603 - 1868), cuando el desarrollo del vinagre de arroz aceleró el proceso de fermentación. Esta forma de sushi, con pescado fresco sobre arroz con vinagre, representó una transformación total del concepto original.
La forma de sushi más reconocida en la actualidad, el nigiri sushi o Edomae-sushi, surgió a principios del siglo XIX. Su popularización se atribuye a Hanaya Yohee (1799 - 1858), quien inicialmente hacía sushi prensado pero pasó a porciones formadas a mano. En particular porque los aceites del pescado se perdían cuando se presionaba demasiado el pescado. Esta innovación llevó el sushi de ser un método de conservación a una comida rápida que podía prepararse rápidamente para los clientes.

Técnicas, tipos e ingredientes de sushi
El nigiri sushi o Edomae-sushi, el "soberano del mundo del sushi", consiste en arroz formado a mano y cubierto con marisco, representando el estilo creado por primera vez en Edo (Tokio) y es el más consumido en Japón. Se suma a varios tipos desarrollados durante ese período: oshi sushi (sushi prensado, que se asemeja a un pastel en capas en porciones cuadradas), chirashi sushi (sushi disperso, un precursor de los poke bowls actuales) y maki sushi (sushi enrollado en algas).
Al provenir de una técnica de conservación de pescado de siglos, la experiencia dictaba qué mariscos comer crudos, cuáles marinar y cuáles cocinar. Pescados como el salmón y el arenque, por ejemplo, no se comían crudos debido a la posible presencia de parásitos y, por la misma razón, tradicionalmente nunca se comió crudo ningún pescado de agua dulce. Las consideraciones de seguridad siempre han sido primordiales en la preparación del sushi.
La base del sushi es el shari (arroz con vinagre), mientras que los aderezos se llaman tane. El plato se acompaña con tajadas de jengibre encurtido dulce, llamado gari, usado para limpiar el paladar entre bocados, y con un puré verde preparado con ralladura del tronco del wasabi, que se usa para darle variaciones de sabor a cada bocado. Tanto el jengibre como el wasabi tienen grandes propiedades antibacteriales que han contribuido siempre a la seguridad e higiene del plato.

Globalización de una identidad nacional
Hasta la Segunda Guerra Mundial, aunque el sushi era un plato popular en Japón, no se consideraba parte de su identidad nacional, porque se consumía principalmente en Tokio. Durante la guerra, Japón enfrentó una grave escasez de alimentos debido a que los recursos se desviaron hacia esfuerzos militares. El arroz era particularmente valioso como alimento básico del país, por lo que estaba sujeto a un estricto racionamiento.
En agosto de 1940 a los restaurantes de Tokio se les prohibió servir platos de arroz blanco, incluido el sushi. Esto efectivamente paralizó los establecimientos tradicionales de sushi cuyo producto principal dependía del arroz blanco con vinagre. En febrero de 1944, como consecuencia de que los bombardeos en Tokio aumentaron en frecuencia y gravedad, el gobierno japonés tomó la medida extrema de ordenar el cierre completo de todos los restaurantes que no habían colapsado.
Muchos chefs de sushi se vieron obligados a evacuar la capital para huir de los ataques aliados. En lugar de abandonar su profesión, estos artesanos del sushi estilo Edo (al estilo de Tokio) se trasladaron a provincias de todo Japón, donde los bombardeos eran menos intensos. Esto creó una diáspora de expertos en sushi de Tokio por todo el país. Después de la guerra, algunos chefs regresaron a la capital, pero muchos permanecieron y establecieron negocios de sushi en sus nuevos hogares. Los métodos de preparación y la estética del sushi de la capital se introdujeron en regiones con poca exposición a esta tradición culinaria. Esto ayudó a transformar el sushi de una especialidad local a un plato más estandarizado.
El camino del sushi hasta convertirse en el plato nacional de Japón se produjo hace relativamente poco. La expansión mundial se aceleró durante la década de 1960, después de que en Estados Unidos entrara en vigencia la Ley de Inmigración de 1965 y levantara las restricciones a la inmigración japonesa. En 1968, el crítico gastronómico estadounidense Craig Claiborne declaró en el New York Times que el sushi era el plato nacional de Japón, refiriéndose específicamente al nigiri. En 1980, el sushi se había establecido firmemente en la cultura estadounidense, y surgieron adaptaciones regionales como el rollo California o el rollo Filadelfia, que a menudo son despreciados por los puristas del sushi por considerarlos poco auténticos.

El sushi llegó a Colombia gracias al restaurante Hatsuhana, fundado en 1987 por el chef japonés Tadashi Ono, reconocido como el primer establecimiento especializado en gastronomía japonesa del país. En un par de décadas lo que comenzó con las adaptaciones de Estados Unidos evolucionó hacia creaciones con ingredientes autóctonos, como el pirarucú (pez amazónico), el plátano, o salsas de frutas como el maracuyá.
"Lo que pasa con las comidas populares es que los países que la empiezan a adoptar hacen sus variaciones para el paladar local", explica Camilo Giraldo, empresario gastronómico del Grupo Gordo, dueño del restaurante Kumiko Tei (del japonés, “en casa de Kumiko”). "El sushi en Colombia está más basado en la creatividad que en la fidelidad a la tradición. Aquí comemos sushi muy occidentalizado, adaptado a nosotros, pero muy sabroso", sostiene.
A diferencia de Japón, el sushi no es práctico en Colombia debido a los constantes requisitos de refrigeración en un país tropical. La manipulación segura del pescado crudo requiere una infraestructura que es imposible de mantener en entornos sin una inversión logística grande. Esta es parte de la razón por la cual el sushi en Colombia sigue siendo una experiencia urbana exclusiva. Sus altos costos, ingredientes importados como arroz de grano corto, algas y salsas de soya y técnicas especializadas lo mantienen inaccesible para grandes sectores de la población colombiana, quienes también comúnmente se resisten a comer el pescado crudo, el wasabi y el jengibre.
Lo fascinante de este plato es que representa la evolución culinaria en su máxima expresión: de convertirse en un sencillo método de conservación a un plato global de alta cocina. Este viaje refleja como pocos la ingeniosa relación que tiene la humanidad con la comida, transformando la necesidad en un arte, exclusivamente a través de siglos de refinamiento. Y de la misma manera, cada bocado junta la tradición y la innovación, adaptándose a cada cultura manteniendo buena parte de sus raíces.
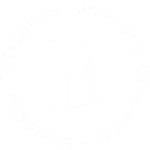
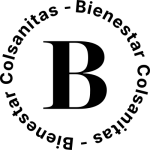

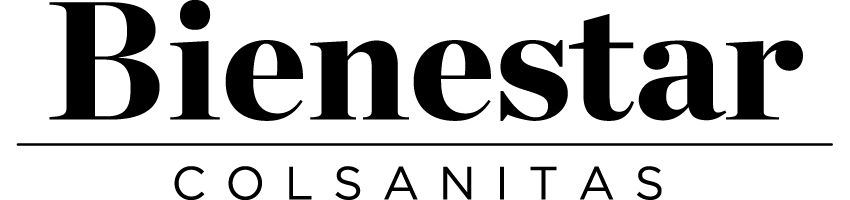


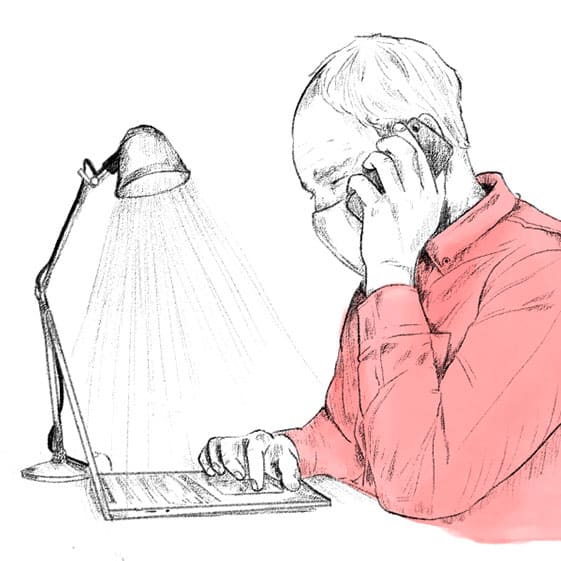









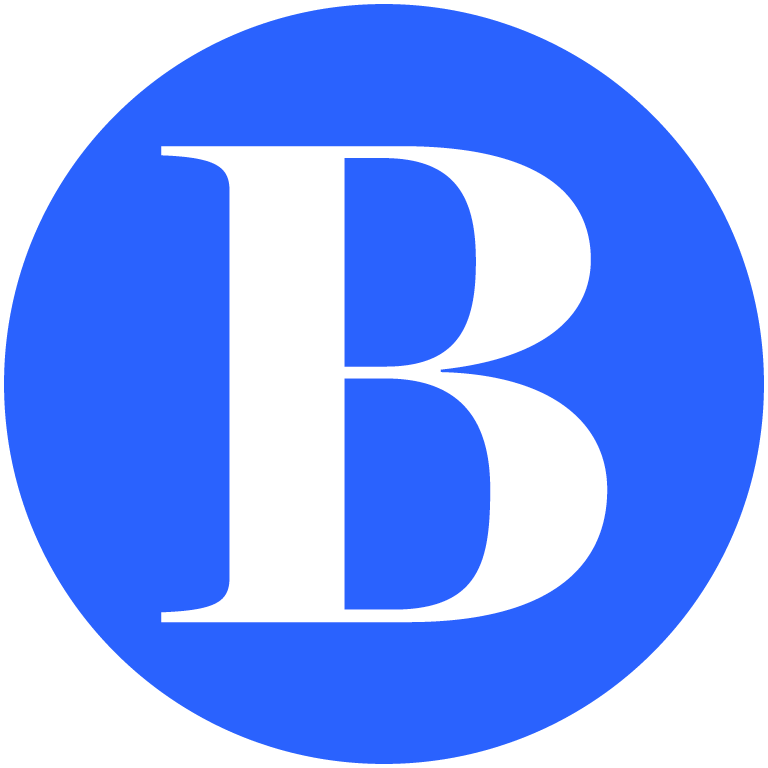
Dejar un comentario