Un relato minuto a minuto de lo que fue sentirse muerta varias veces (y la única cosa que ha cambiado desde esa experiencia).
Fue el domingo de resurrección del año pasado a eso del mediodía u once y piola, nunca supe muy bien la hora. El sol lamía el esqueleto montañoso de la ruta que va entre Tobia Grande a Nocaima, Cundinamarca. El recorrido era sencillo, ya lo había hecho unas siete veces en mi vida, solo era subir 15 kilómetros. El calor se coagulaba en unos 29 grados y mis malos hábitos comenzaban a resoplar por cada poro: sudaba el chorro del día anterior, sudaba la grasa que me había comido, mis pulmones frenaban a cada tanto por la cajetilla que me había fumado de un solo tacazo once horas antes. Los elementos para el desastre estaban alineados como los astros apocalípticos.
Salí a caminar porque es lo único que hago bien en la vida, creo… aunque lo que pasó después es el contraargumento. Comencé en el cuento del senderismo a los cuatro años, es decir, en contra de mi voluntad y a merced, afortunadamente, de mis padres. Ellos encontraron en esta actividad una forma de no olvidar todo lo que su origen campesino les dio: la sabiduría y el cuidado de trabajar la tierra, la tranquilidad de los sonidos conocidos de la manigua, y el resabio anexo de los yerbateros y comerciantes gitanos quienes a cada metro recorrido nombran plantas, árboles o frutas mientras recetan remedios y contras provenientes de las mismas. Los dos fueron migrantes campesinos a un barrio de invasión en la Bogotá de los años setenta. Entre semana eran obreros de una fábrica de pastas. Los fines de semana eran, simplemente, caminantes. Así nació este pasatiempo familiar.
El grupo de caminantes siempre estuvo conformado por un puñado de desconocidos que con los años nos fuimos hermanando por el silencio de los senderos: desde geólogas, biólogos, perfumistas, hasta mecánicos dentales. Todos me vieron crecer entre quebradas blancas, trepada a los árboles de guayaba, empapada de mocos y tierra, sumergida en piscinas de lodo, colgándome del pescuezo de las vacas o correteando ratones entre los potreros para llevárselos a mi mamá. Los paisajes recorridos no han sido pocos, hemos caminado el país en su caótica geografía: desde la Guajira hasta la Amazonía, de los Llanos al Pacífico, entre nevados, páramos, desiertos, cañones, selva o altiplanos, horas incansables entre el monte o siestas atravesadas a las orillas de una laguna o en las gargantas estáticas de cualquier desembocadura del Magdalena. ¿El precio? El pasaje del bus y una guía casi octogenaria que el país lleva tatuada. El corazón lo tenemos hinchado de paisaje, tan hinchado que hace unos años se murió uno de los compañeros de un infarto en una caminata por Puente Quetame, que en paz descanse el difunto Orlando.
Volviendo al cuento del domingo de resurrección, veintidós años después de haber salido a la primera caminata, saqué a una amiga de una tusa satánica con la idea de subir la cima del cerro Butulú. Salimos de Bogotá a las 6:30 de la madrugada, paramos en La Vega a desayunar y tomamos la vía que iba para la inspección de Tobia. Durante todo lo que pasó quebranté bastantes reglas: la primera, no dormí la noche anterior. Además, bebí como la gente normal puede beber un sábado, pero resulta que tengo epilepsia desde los 16 años, y resulta que tomo una benzodiazepina cuya principal advertencia es no mezclar ni con alcohol, psicoactivos, tabaco y cafeína. Segunda regla rota: solo desayuné una paila de huevos pericos y un banano. Tercera: No tomé ni una sola gota de agua desde que me desperté hasta que me dio el yeyo. Cuarta: Mi mala memoria me impidió acordarme que esa ruta no tiene mucho árbol de sombra (por la cantidad de fincas que le han arrancado las entrañas a la loma). Había resolana y yo me fui sin gorra.
El medio día me agarró en una pendiente hablando con una amiga a la que no veía hace rato. Ya habíamos recorrido unos diez kilómetros y, en la esquina de la puta mierda con la esquina de la puta mierda, encontramos una tienda. Era de esas que todo colombiano lleva en el corazón: piso de tierra, canchas de tejo, un par de perros desgüalamidos, una cerca viva de cayenas con quiebrabarriga, en la mitad una caseta Postobón de lata cuyo interior contiene el universo y sus alrededores, desde gaseosas hasta plaguicidas para el cultivo de maíz. Llegamos y mi estupidez hizo gala: en lugar de tomar agua, pedí una botella fría, la destapé, hice las manos en cuenco y me boté el contenido en la cabeza. Como el tango, el resto fue cuesta abajo.
-Jorge, vea, ¿esto es normal?
Le pregunté a un amigo después de que sentí tics en los dos párpados.
-No, siéntese.
A los dos minutos de echarme el agua en la cabeza se me paralizaron los músculos faciales, la boca se me entumió y luego dejé de sentir las extremidades.
ADVERTENCIA: durante todo lo que voy a narrar no perdí la conciencia. Todo lo escuché. Todo lo tengo nítido en mi memoria, full HD.
Estábamos en la vereda La María, la tienda en efecto quedaba a la orilla de una trocha que comunicaba a otras veredas. Una vez acostada en el piso de tierra, comenzó la agonía. A la parálisis de la cara y el cuerpo le siguió una disminución notable de mi temperatura corporal. Estaba fría y de color retrete, comencé a respirar a toda mierda del susto. Me dije: “Quedé parapléjica”. La parcera, la de la tusa, se hizo a mis espaldas y comenzó a llorar mientras decía: “Reina, reina no se muera, por favor, reina”. El resto de los caminantes me rodearon con distancia respetuosa para hacer las diferentes maniobras de reanimación que se sabían. Me levantaron las piernas, me ponían trapos en la cabeza para secar el sudor, me maceraron hierbas en los brazos, y en un punto alguien gritó: “¡Es un ataque de epilepsia!”
Como pude articulé un sonido, el ruido intentó un NO que la parcera entusada comunicó. No es un ataque, si fuera epilepsia la caída hubiera sido repentina, me hubiera desconectado del mundo y al rato me hubiera levantado extranjera de mi propio cuerpo. Yo estaba enterita, mi cerebro atendía todo, entonces no, no era eso.
Me concentré en respirar y opté por dejar de oír el llanto de la parcera, los alaridos de otras mujeres, sus pasos, su miedo. Sentía sus manos temblorosas intentando aflojar mis dedos chuecos y entumecidos, escuchaba la voz de la tendera que de un lugar a otro intentaba dar indicaciones diciendo que en tal esquina de tal potrero podría entrar buena señal. Luego Consuelo, una dentista, dijo que era un derrame cerebral, que debían chuzarme los lóbulos de las orejas y la punta de los dedos para liberar la presión sanguínea. Sentí la aguja atravesar la piel, pero no me salió ni una gota de sangre. Todos callaron y luego gritaron, “¡no le sale sangre!”.
Ahí fue que Juvenal decidió matarme.

Juvenal, otro caminante, es un viejo resabiado, santandereano, manigrande, campesino de mano callosa, amigo de años, casi tío. Cuando ya agotaron la posibilidad de que llegara una ambulancia, decidió llamar a mi mamá y decirle: “Su hija se está muriendo de no sé qué”. Luego le colgó, o se le fue la poca señal que alcanzó a agarrar. Así le llegó el mensaje seco a la cucha que estaba sola en Bogotá, leyendo el periódico en su sofá favorito. Su reacción, después de llorar e invocar a CristoJesús, fue llamar a mi novio con la versión resumida: Le dijo, “Lina se acaba de morir”. Los dos estaban a 60 kilómetros, dos horas aproximadamente, de recorrido en carro. Claro que ninguno de los dos tiene carro.
Al tiempo, en la María, la preocupación y el llanto se habían apoderado de la cancha de tejo. Yo seguía en el piso, inmóvil, tiesa y fría como un lavamanos roto abandonado en la mitad de la nada. En ese momento mi mente hizo tregua. Me dije que si así me tocaba morir, me daba más que bien servida. Una canción de Antonio Aguilar me guiaba: “Lo que le encargo a mi padre/ Que no me entierre en sagrado/ Que me entierre en tierra bruta/ Donde me trille el ganado”. Me concentré solo en respirar.
Al rato los calambres comenzaron a recorrer centímetro a centímetro los músculos que van del culo a la punta del pie, de mis muñecas a mis hombros, un solo fogonazo me recorrió. ¡Pues no me morí! Pensé, “siento calambres en las piernas, ya no quedé parapléjica”. Pensé, “hola, nervios”. Saludé, “hola, dolor inmundo”.
Un calambre es la contracción súbita e involuntaria de un músculo, una descarga eléctrica, un tenedor caliente que rasga fibra por fibra. En mi caso, un calambre por deshidratación sucede cuando a la sudoración excesiva le sigue la consecuente pérdida de los minerales que le dan energía a los músculos: sodio y potasio, por ejemplo. A mi alrededor respiraron, se mosquearon para darme instrucciones de que no hiciera esfuerzos de moverme, sin embargo seguía con la cara paralizada, los ojos caídos y las manos tiesas.
Llegó un taxi destartalado, por fin. Pacho, Gloria y Juan Carlos -caminantes- me subieron y le dijeron al conductor: “¡Al puesto de salud más cercano!” El señor arrancó con la seguridad de quien cabalga con constancia un huracán. La vía estaba seca, era un polvero de tierra y cascajos de barro viejo y piedras sueltas. Pacho me hablaba a sabiendas de que yo no respondía, me palmoteaban la cara. Yo miraba desde la distancia, era una astronauta cercando el planeta de mi cuerpo. Pacho me mató por cuarta vez. Puso sus dedos índice y corazón en mi yugular y gritó: “¡Se le fue el pulso, se lo estaba sintiendo y ya no, se nos fue, se nos fue, jueputa! Chúcele, señor que se nos fue esta pelada!”
De la María bajamos a la vereda Cocuche y de ahí salimos a la vía que desemboca en Villeta, pasado el peaje de Caiqueros.
Cuando pude abrir los ojos me recibió un gato. “Socia, el infierno”, me dije. El doctor que me atendía tenía unos ojos azul piscina y había nacido con el síndrome del ojo de gato, sus pupilas no eran redondas sino verticales, como la línea de los felinos. Me dijo: “Tuvo un episodio de vasoconstricción por choque térmico”. Al echarme el agua fría, en el nivel de deshidratación al que ya venía sometiendo a mi cuerpo, mi sistema circulatorio reaccionó hinchando las venas, disminuyendo el paso de la sangre y por ahí mismo impidiendo el movimiento: si no pasa sangre, no hay ni pierna ni codo que se aguce.
El agua fría entró por los poros de mi cuero cabelludo, que era un hervidero, generando el choque térmico, y la hinchazón de los vasos sanguíneos fue un mecanismo de defensa de mi cuerpo. De esa manera reguló la temperatura para que no me diera, por ejemplo, un infarto. Así que la vasoconstricción hizo que disminuyera el paso de mi sangre para que mi corazón, que andaba dándose trompadas con mi pecho, equilibrara esa taquicardia. Ahí fue que los músculos se pusieron estrechos, quieticos para no azorar también al corazón que ya tenía su batalla de mantenerme viva a cuestas. Por su lado, el sistema nervioso no recibió órdenes de mi pánico, pero sí resintió el estrés y por ende paralizó la cara y las manos. Hagan de cuenta que me escupió un ALTO, se quedó leve y las sinapsis, esa comunicación entre neuronas, se hicieron más lentas. Se estaban apalancando para que mi temperatura volviera a sus niveles y para que mis exiguas reservas de aguas me mantuvieran viva hasta llegar al hospital donde me canalizaron con suero. Así entendí la explicación del doctor.
Con la hidratación pude volver a mover las manos, abrir los ojos, doblar las piernas, pararme a mear y escuchar a la pareja que entró conmigo a urgencias recién destajada por una valla de metal contra la que fueron a dar después de accidentarse en una moto. Llamé a mi mamá, quien reacciona al miedo con regaños, y pensé que los caminantes estaban afuera del hospital echando camándula interna.
Seguro que mi suerte cambiará
Ya practiqué una muerte, si puedo llamar así ese umbral entre la despedida momentánea que le di a mi vida y la desconexión total con mi organismo. Después de eso no he sido mejor persona, tampoco he modificado tanto mis hábitos, solo ha cambiado algo: escucho más a mi cuerpo, me lleno de sus ruidos y estoy atenta a sus olores, a sus cambios. “Todo en el cuerpo es cuestión de ritmo”, decía Fernando González. Tal vez a futuro lo cuide más, lo meta a hacer yoga, a un gimnasio, a un parche de bicicletos, tal vez me vuelva vegetariana y menos taciturna, tal vez deje de fumar como lavandera mueca, tal vez escuche más a los médicos. Por ahora sigo pensando en este episodio y con esto me basta por ahora… con esto y con un letrero colgado en mi escritorio que reza: “Hidrátate, perra”.
*Lina Alonso (1994). Escritora, investigadora y feminista del sur bogotano. Textos suyos han sido publicados en revistas como El Malpensante, Arcadia, Vice, Diario Criterio, Matera, El Espectador y el Boletín del Banco de la República.

![]()
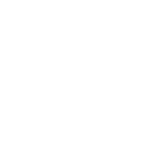
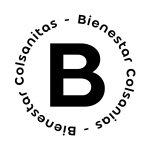

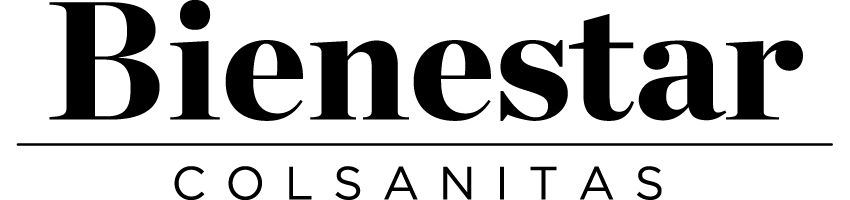









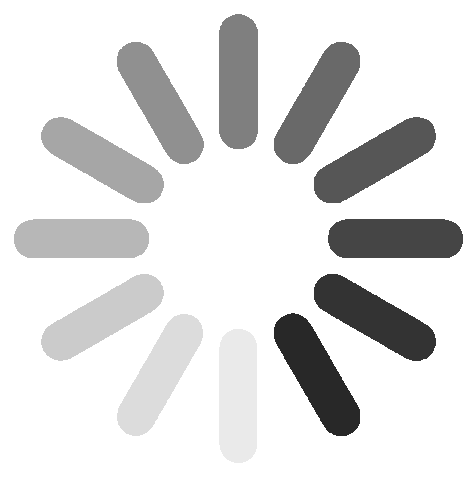


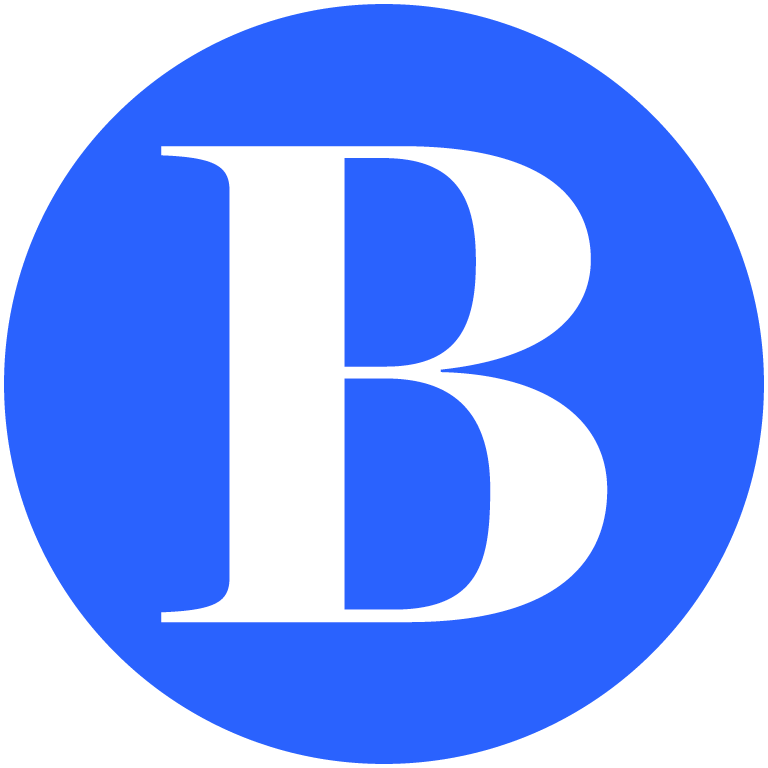
Dejar un comentario