Conozca a los artistas finalistas del Premio Arte Joven 2025 en esta jornada de 10 días / 10 artistas, a lo largo de la cual conoceremos los procesos y búsquedas detrás de cada una de las obras. Hoy nos acercamos a los carteles con los que, desde la Costa Atlántica, Camilo de la Torre critica y señala el colonialismo que atraviesa —aún y de tantas maneras— nuestro mundo.
Día 3
Astrid Carolina Velásquez Velásquez
Lo que fuimos
Acrílico sobre lienzo
Albania, La Guajira
“Soy la conciencia india guajira. Soy la tradición que no muere: la experiencia, la malicia, la resignación, la rebeldía. Yo no sé lo que soy. Soy la esperanza. Más que la brujería: la raza. No sé si estoy con el indio que muere o con el mestizo que nace”, estas líneas con las cuales se presenta el Piache abren las primeras páginas de Los pasos del indio, puesta en escena de Manuel Zapata Olivella. Cada una de esas palabras escritas por el autor de Lorica, Córdoba, en 1958, resuenan en la voz de Astrid Velásquez Velásquez –guajira como el Piache y de ancestro sabanero, como Zapata Olivella–. A ellas, quizá, solo faltaría sumarles: pigmento, rojo, híbrida, furia y familia.
A finales del siglo XX, los padres de Astrid fueron desplazados por la violencia inseparable de la historia de los Montes de María. De allí, se fueron hacia el norte y encontraron un hogar en Albania, a pocos minutos de la improbable y cosmopolita Maicao. En pleno desierto, a orillas de un mar Caribe manchado por el carbón del Cerrejón, los Velásquez Velásquez se asentaron con sus cinco hijos zenúes en el corazón del territorio wayúu.
A simple vista, la niña recién llegada era tratada como una paisana más y no con la condescendencia que reciben por parte de los recios wayúus los visitantes arijunas –como llaman a los mestizos provenientes de otras regiones–. “Como a los 17 años, si me veían mal parqueada, me querían casar. Pensaban que yo era una paisana perdida y me tocaba explicarles: ‘Yo soy paisana, pero paisana zenú’. El wayúu es nómada; entonces siempre es celoso. Pero yo entiendo que tu sangre corre por mi sangre porque somos indígenas y somos paisanos; la diferencia son nuestras tradiciones. Cuando era pequeña, empecé a aprender a tejer como todas las guajiras. En cuanto a la tradición zenú, perdimos el trenzado porque nuestra planta de cañaflecha no crece en el suelo árido del desierto… Si trenzamos es muy poco, o trenzamos nuestro propio cabello”, recuerda Astrid.
La pintura Lo que fuimos hace parte de una serie de nueve piezas titulada Raptos. El acrílico impone sobre el lienzo las pieles magentas y púrpuras del padre y los hermanos mayores de Astrid. La foto de referencia, tomada de un álbum familiar, otorga al archivo nuevas dimensiones al transformar su materialidad y su génesis: lo que fue espejo de un negativo, es ahora un gesto pictórico; lo que fue captura de un instante, es ahora memoria de una tradición. A través de este acto, Astrid toma el báculo de su abuela convirtiéndose en depositaria de la herencia familiar de los Velásquez Velásquez.
El proyecto de las nueve pinturas fue concebido como tesis de pregrado en Artes, un proceso durante el cual el principal desafío fue sortear el manoseo mestizo que pretendía imponer a la artista —mujer, guajira, indígena y joven— la obligación de “narrar su territorio desde su lugar de enunciación y sus problemáticas”. Para estas voces neocoloniales de coctel, una artista de su origen tenía que limitarse al hambre de esos niños —la corrupción blanca—, a la sed de esos desiertos —paisaje apropiado en películas de mestizos para blancos en festivales europeos—, a la condición de esas mujeres exotizadas —desde el temor de arriesgarse a erotizarlas— o a un manojo de artesanías —apropiadas por directoras blancas de instituciones con nombres indígenas—.
La respuesta de Astrid es tan contundente como su espátula: “Siempre va a haber un blanco que te va a decir ‘esto no se hace’. Mi arte se alinea con una identidad violentada, robada, desarraigada y despojada de su territorio. En cada obra se busca transmitir mediante relatos, autorretratos y retratos, las experiencias de un pueblo indígena transculturizado y aculturizado en un territorio donde no hay percepción de ellos”.
La búsqueda de motivos no fue necesaria: los tenía bajo y sobre la piel. La búsqueda de referentes pictóricos es otra historia. Astrid los encontró en dos artistas culturalmente híbridas como ella: la pintora peruana nikkei Sandra Gamarra Heshiki y la Misak, destejedora de arraigos, Julieth Morales. En este proceso aparece otra voz y otra textura: Dayro Carrasquilla se convierte en su maestro. “Conocí la obra de Dayro cuando estaba en Nelson Mandela, el barrio de Cartagena, y gracias a él empecé a entender el concepto del territorio. Junto a él también afiné la técnica y compartí muchas risas e intercambios entre bocachico y mojarra”, recuerda Astrid.
En medio de dos generaciones vinculadas por el arte y la enseñanza, Astrid es alumna de Dayro y también maestra de muchos niños de las rancherías y ciudades vecinas. Uno de sus alumnos de Cartagena estuvo en la inauguración del Premio Arte Joven. “A Samu Silva lo conocí mientras hacía mis prácticas. Verlo en la galería me llenó. Grité: ‘¡Yo a ese niño lo conozco, yo a ese le di clase!’. Eso me llena. Y ver todo lo que aprenden también mis estudiantes en zonas rurales y rancherías. A veces dicen que los artistas no servimos para nada, pero yo soy maestra gracias al arte y lo hago con mucho amor. Soy feliz cuando un niño me dice: ‘Seño, ya no me tiembla la mano’”.
Lejos de los egos concentrados en los talleres de elite, la pintura de Astrid es un acto de memoria que proyecta la ranchería hacia el mundo, es también una reafirmación de la libertad de dialogar con la identidad propia sin ceder a los prejuicios blancos, es un gesto de generosidad con la tradición híbrida que mezcla sus ancestras zenúes con sus vecinas wayúus y es una conjura pictórica para acariciar con sal, furia y pintura roja las heridas familiares que enseñan la experiencia, la malicia, la resignación, la rebeldía.

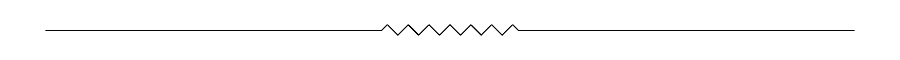
Día 2
Camilo de la Torre
Cartografías contracoloniales
Cartelismo
Barranquilla
En el ensayo “La conciencia de las palabras“, Susan Sontag cita a Roland Barthes a propósito de la responsabilidad política de los creadores: “Quien habla no es quien escribe, y quien escribe no es quien es”. La inviolable unidad entre las ideas, las palabras y la vida del artista barranquillero Camilo de la Torre desmiente esa máxima: las palabras que el autor escribe en los carteles que conforman su obra Cartografías contracoloniales expresan de manera directa y contundente lo que Camilo ha vivido, lo que piensa, habla, escribe y es.
Esta obra transita entre el manifiesto, el poema visual y el cartel político. En uno de los siete carteles que la conforman puede leerse:
El contracolonialismo, para el ciego, es la luz (...)
Si el contracolonialismo tiene 5 millones de fans yo soy uno de ellos
Si el contracolonialismo tiene 100 fans yo soy uno de ellos
Si el contracolonialismo solo tiene 1 fan, ese soy yo
Si el contracolonialismo no tiene ningún fan es porque yo ya no estoy en este mundo.
Esta confrontación ante los poderes coloniales e imperiales es expresada desde la incómoda y sabrosa condición de ser ciudadano de esa patria insular llamada Caribe: Barranquilla no es solo el espacio geográfico en el cual Camilo nació, es también un lugar de enunciación —árido, estigmatizado y caribe—, y una cierta manera de existir entre la pava, la desmemoria y la bacanería como forma de revancha histórica.
Por un lado está el populoso barrio La Paz, hervidero de esquinas musicales, extorsionistas extrovertidos y artistas urbanos en medio de los cuales Camilo creció. Por el otro está el pasado rural de su familia, la violencia encarnada en su abuelo marimbero que tuvo 36 hijos y la herida abierta en 2015 por el asesinato de su hermano a manos de los paramilitares en La Apartada, entre Córdoba y el Urabá, cuando tenía 17 años. “Este episodio marca un antes y un después para mí, una vuelta a la visión sobre la vida, la muerte, el Caribe, la paz, la violencia, el perdón, el resentimiento; ese momento constituye el caldo de cultivo de una obra que nace de los sentimientos”, recuerda. Entre este ecosistema creativo del Caribe híbrido, Camilo elige separarse del barrio, alejarse de los compas, los pagadiarios y los coletos, y anclar las raíces de su obra en los espacios azotados por la violencia para sanar una herida rural empapelando las calles urbanas con carteles.
Camilo —tan barranquillero como chuzo desgranado— es también una antítesis de los estereotipos que pesan sobre esta ciudad y que de manera consciente él intenta revertir. Lejos de la pereza atribuida a los seres del Caribe desde los tiempos de la “geografía humana” del Sabio Caldas, Camilo es disciplinado, madrugador y metódico en su proceso creativo. Lejos de la indolencia festiva que algunos confunden con el desfogue del Carnaval, Camilo es comprometido políticamente. Lejos del ruido, la suya es una sensibilidad silenciosa que encuentra en el arte un vehículo para levantar la voz.
Su manifiesto Caribe es un homenaje implícito a generaciones de caníbales que han trazado un camino para reconstruir el tejido humano a través de una muy política mamadera de gallo. Es también “una respuesta al centralismo que nos ha condenado a ser pobres, aunque no lo seamos”. Su consigna es una versión hermana de otras luchas vecinas identitariamente; en sus palabras: “el Caribe es el futuro de Colombia. Yo creo en un caribefuturismo”.
En una declinación de otro de sus carteles, la palabra “Caribe” se va desgajando hasta convertirse en “caníbal”, y esta puede leerse como un homenaje fortuito a “Aníbal”, el arquetipo de un caníbal replicado en las costas colombianas que, en palabras de Camilo, “consume el Caribe”. La alusión tiene nombre y apellido: miembro del colectivo El Sindicato, ganador del Salón Nacional de Artistas en 1978 con la obra Alacena con zapatos, Aníbal Tobón (1947-2016) reúne dentro de su piel quemada bajo el sol de Salgar esa lucha quijotesca —la misma de Camilo de la Torre— por derribar molinos de silencio con la potencia de las palabras:
si escribo obrero siéntase
sudor explotado
si escribo hijo es extensión
si llanto es amargo húmedo y cercano
porque cuando escribo desierto
usted debe sentir calor
y lea turbante camello y escorpión
y si alguna vez escribí barranquilla
escúchese fiesta y sol y torpedos y ron
y no terminen de leer
pero si pronuncio amor
suspiren conmigo y roben manzanas
y escuchen quejidos y besos y gritos felices
y si grito libertad escuchad disparos
y pueblos y oíd voces amigas y canas al aire
porque las palabras no son solo eso que nombran
Tanto los rigurosos versos de Aníbal como cada letra de molde en los carteles de Camilo son intensamente Caribes e inseparables de las vidas de sus creadores. En últimas, como afirma Camilo, “más que un territorio, el Caribe es una experiencia: la combinación de su gente, su música, sus acentos y dialectos. Es tan rico que es muchos y uno solo; así era desde antes de que llegarán los colonizadores españoles y así es aún hoy”. Este Caribe que Camilo habita, recrea y lucha por reivindicar tomando distancia de la caricatura centralista está lejos de ser el Macondo de Gabo, en lugar de ello toma la forma de “la isla que se repite”, imagen con la cual Antonio Benítez Rojo se refiere a esa embarcación orgánica en cuyas venas visuales, literarias y musicales laten palabras, ron, templanza, dominó y la bacanería caníbal como postura de resistencia.

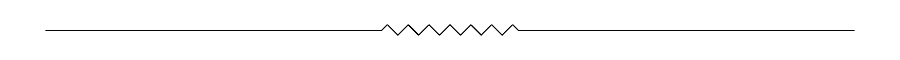
Día 1
Mauricio Quiñónez Segura / cflef67
Tekino20999999
Dispositivo audiovisual y pintura expandida
Cali
Antes de convertirse en cflef67 a los catorce años, Mauricio era uno más de los miles de niños negros del barrio Vallegrande en el corazón del Oriente de Cali. Sus padres, provenientes de Satinga y de Tumaco, hacían parte de esa diáspora afropacífica que convierte a la capital del Valle en la segunda mayor concentración urbana de población negra en Latinoamérica; la misma ciudad paralela que levantó un inmenso puño libertario ante el mundo durante el estallido social de 2021.
A comienzos de los años 00s, los primeros acercamientos a la imagen llegaron a Mauricio a través del cómic y el manga. Durante la adolescencia, la convergencia entre la turbulencia urbana, festiva y negra de Vallegrande junto a los diálogos con su padre Henry, exiliado en Houston, nutrieron su universo con los cuatro medios expresivos del hip-hop: la poesía del rap, los beats de la música, el baile de los b-boys y la intervención visual del graffiti.
Respecto a este último, recuerda: “conocí el graffiti desde lo vandálico, desde la afectación a la infraestructura pública”. Este camino –amalgama de calles, color, ritmo y rebeldía– definió los años que configuran su obra Tekino20999999. Como muchos adolescentes de su generación vinculados a las pandillas del Oriente de Cali, cflef67 pasó varios meses en el reformatorio. Allí, en la Casa San Francisco de Asís, en Guacarí, pudo tomar perspectiva sobre las condiciones barriales y la manera en que estas inciden sobre lo que él llama sujetos caótico-afectivos: “Cuando habité en ese reformatorio tuve una experiencia de la colectividad y comencé a tratar de descifrar esa ambigüedad de lo que representa ser un chacal en las calles: ser el más malandro en la esquina; pero, por dentro, estar llorando porque tu mamá no vino a verte el día de visitas”, recuerda.
Tekino20999999 es un artefacto en desuso recuperado por el artista y transformado en un dispositivo para narrar prácticas relacionadas con el espacio público desde las artes. cflef67 toma una consola de arcade deteriorada e interviene su superficie con graffiti, al tiempo que envenena su estructura digital cargando un código html que permite interactuar con el videojuego: la pantalla pasa de ser la interfaz de un juego de pelea para convertirse en la ventana a través de la cual es posible recorrer las calles de Vallegrande junto al artista.
Esta apropiación de un artefacto de origen japonés, popularizado en Estados Unidos durante los años ochentas y noventas, es también el escenario de una contranarrativa decolonial: en aquellas décadas, el acceso a los medios tecnológicos era exclusivo de multinacionales occidentales y resultaba inalcanzable para las personas racializadas que muchas veces ni siquiera tenían los recursos para comprar estos juegos, mucho menos para generarlos. Actualmente, el código libre y la piratería permiten hackear esa hegemonía tecnológica. La reapropiación simbólica de este objeto remite a los preceptos de la Antropofagia, movimiento vanguardista brasileño que constituye un referente conceptual para el artista: la consigna es devorar la cultura colonizadora y vomitarla mezclada con lo indígena y lo negro.
En su ensayo de 1962, titulado “El proceso creativo”, James Baldwin escribe: “Las sociedades no suelen saberlo, pero la guerra de un artista contra sus esquemas es la de un amante contra su amado, y transcurre, en el límite de sus posibilidades, como lo enfrentaría un amante: develando a lo amado ante sí mismo y, a través de esta revelación, haciendo de la libertad algo real”. Al igual que el puño libertario levantado en Puerto Resistencia o las líricas de vampiros románticos negros de Playboi Carti, Tekino20999999 es la guerra de un artista que enfrenta su pasado contra un espejo negro para hackear la mirada indiferente de la sociedad.

***
¡Aquí están: estos son los finalistas escogidos por el jurado del Premio Arte Joven 2025! Desde hoy hasta la premiación el próximo jueves 6 de noviembre en la Galería Nueveochenta, desde las redes sociales del premio y la web de Bacánika daremos un cubrimiento especial a cada uno de ellos en esta jornada de 10 días / 10 artistas. ¿Quiénes son? Conozca la lista a continuación.
Después de revisar cuidadosamente las 25 obras seleccionadas por el curador Elías Doria para ser parte de la exposición del Premio Arte Joven, organizado por Colsanitas y la Embajada de España en Colombia, el jurado conformado por Eliana Baquero, Coordinadora de producción Galería Nueveochenta; Elías Doria, Curador Premio Arte Joven 2025; y Marielsa Castro Vizcarra, Curadora del MAMM; Paola Aldaz, CMO Colsanitas; Alberto Miranda, Consejero Cultural de la Embajada de España en Colombia, escogió como finalista (en orden alfabético):
Michael Fabián Angarita Tarazona
El Señor de los Milagros
Instalación
Bucaramanga
María Stephanía Ayala Giraldo
Estudios de caza: tipologías de deseo
Instalación
Medellín
Juana María Bravo
Buenas y malas noticias
Instalación
Bogotá
Camilo De La Torre
Cartografías contracoloniales
Carteles
Barranquilla
Jose Enrique Forero Peña
Mateo VII:13-14
Instalación
Bogotá
Lina Paola Henao Gómez
Soberanos y dominados
Video instalación
Bogotá
Mauricio Quiñónez Segura
Tekino20999999
Dispositivo audiovisual y pintura expandida
Cali
Tikal Smildiger Torres
¿Antes de nacer y después de morir?
Óleo sobre lienzo templado en bastidor
Bogotá
Andrés Felipe Valencia Mejía
365
Performance in situ e instalación
La Estrella, Antioquia
Astrid Carolina Velásquez Velásquez
Lo que fuimos
Acrílico sobre lona
Albania, La Guajira
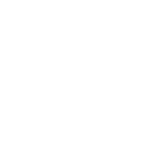
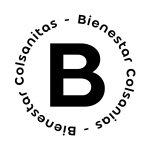

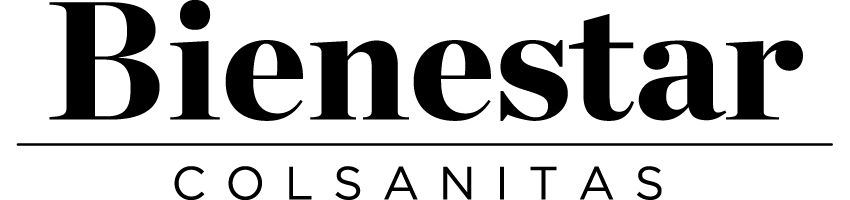













Dejar un comentario