Esta es la historia de una familia que creía estar enfrentando una barrera idiomática, pero que en realidad se encontró con uno de los mejores viajes de su vida.
Un día de finales de agosto abrimos las puertas amarillas de un colegio público en Brooklyn y entramos a un pasillo de losas color azul baño. Nos recibieron dos mujeres policías, tomaron nuestros datos y nos hicieron seguir al salón donde N, nuestra hija de casi tres años, pasaría sus días durante los siguientes meses. Estaba vacío. Todos los juguetes estaban empacados desde principios del verano. La nena sacó un par de cosas de las cajas y se puso a jugar a la cocina y el restaurante. La coordinadora de padres de familia nos mostró las instalaciones: salones, baños, patio de juegos, auditorio. Mi esposo y yo observamos con atención y todo nos pareció seguro y en orden.
Complacidos, regresamos a casa. Ella en su patineta, nosotros detrás. “Mi amor, vas a hacer nuevos amigos, ¿sabes?, vas a aprender cosas nuevas”, y ella: “¡sí!”. Llevábamos dos semanas de haber salido de Colombia. Aunque ella se acercaba con curiosidad a otras niñas en el parque, no se atrevía a hablarles. Hasta entonces, daba por hecho que todas las personas del planeta hablaban su mismo idioma, el español. No tenía por qué saber que de una manera invisible, ella era distinta a otras niñas de su nuevo barrio. Eso cambiaría muy pronto.
El primer día de clase, su padre y yo la llevamos a la escuela. Todo iba según lo planeado hasta un par de cuadras antes, cuando vimos a otros niños con el mismo uniforme. La niña torció los labios hacia abajo y se le encharcaron los ojos. “Yo quiero estar contigo, no te vayas”, me dijo. “Yo estoy contigo”, le respondí. Seguimos caminando y cuando llegamos a su fila, todos los niños de su curso lloraban. Todas las demás familias lidiaban a la vez con esa primera separación.
La profesora se acercó y la saludó en inglés. N me miró con ojos vidriosos, desbordados en fuerza y lágrimas, como suelen ser los ojos de los niños cuando se sienten solos. La profesora insistía en que me fuera, que era lo mejor, pero yo no pude. Abracé a mi niña, le dije que todo iba a estar bien. Que papá y mamá estaríamos afuera todo el tiempo que ella estuviera en el colegio. Eso, por supuesto, no era cierto porque los dos teníamos que trabajar. La profesora trató de calmarnos y yo, que hablaba inglés con ella, la entendía. N, con sus 92 centímetros de altura, aún no podía y en sus ojos de bebé pude ver que para ella no poder comunicarse era una catástrofe, no poder decirle a esta señora, cuando mamá se fuera, que ella quería irse también.

De camino a casa tuve una conversación con mi yo del pasado. Durante los tres meses previos a nuestra llegada a Nueva York, N se familiarizó con palabras, le gustaba el sonido del idioma. Cambiamos la televisión de español a inglés para que ella escuchará canciones y conversaciones. En el jardín infantil al que iba, empezaron a practicar los colores, y su padre y yo le leímos libros en el nuevo idioma. Creíamos que darle todo eso amortiguaría el cambio. Pero a pesar de nuestra voluntad y la suya, algo se rompió.
Aunque en las reuniones de padres de familia la maestra me aseguró que N iba a estar bien, yo estaba llena de remordimiento. Me preguntaba si había valido la pena sacarla de su espacio seguro en Colombia y llevarla a este lugar lleno de incertidumbre. “Es muy apasionada en español, se nota que tiene algo muy importante que decir, pero no entendemos qué”, me comentó un día la maestra. Agregó que a veces la cruzaba al salón de al frente para que hablara con Miss D, una profesora hispana que trabaja con niños más grandes. “No te preocupes, ella va a estar bien. No es la primera niña extranjera que recibimos”.
Varías semanas después, cuando la cotidianidad de N se había convertido en un sinfín de llanto desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde que la pasábamos a buscar, recibí una primera señal. Una tarde, N conversaba con mi padre. Había puesto el teléfono en el centro de la mesa para que mi papá acompañara a su nieta a cenar y ella decidió contarle a su abuelo lo que había hecho ese día en el colegio. “Guachu guachu guachu”, le dijo haciendo gestos con las manos e interpretando los sonidos que escuchaba en inglés. Avanzaba en su relato, aumentando la intensidad y la energía. Así por dos minutos hasta que llegó al final: “… y me caí y me golpeé” y soltó una carcajada. Todos nos reímos.
Los motivos para pensar dos veces si darle o no una educación bilingüe a los niños son varios. Por ejemplo, el estatus migratorio de la familia y la urgencia de asimilación son factores determinantes. Si pensamos en los prejuicios cosechados por siglos en esta región del mundo, algunos creen que una educación bilingüe obstaculiza el aprendizaje de los niños. Estos paradigmas dejan a familias migrantes frente a paradojas como que hablar inglés en casa acabe con la lengua materna y que la mala experiencia de transición genere aversión por el lugar de origen.
A pesar de todas las prevenciones, cuando una sicóloga de confianza me recomendó seguir leyéndole en inglés para ayudarle en su proceso de adaptación, yo asentí y me dispuse a obedecer. No quería saber nada de teoría, solo quería que mi niña se sintiera mejor. Durante las siguientes semanas, vimos seguido la película “Intensamente”, leímos “Eloisa y los bichos” de Jairo Buitrago y Rafael Yockteng, inventamos historias en un nuevo idioma. Así, N empezó a disfrutar poco a poco ir al colegio.
Me sorprendí de pensar en esa vida privada que tenía N, una vida en la que yo no existía y en la que seguro sí existía una versión de ella que yo no conocía.
En octubre, una madre de familia me detuvo a la salida de la escuela para invitar a N a un cumpleaños. Me contó mientras intercambiábamos contactos que su hija no paraba de hablar de N, que eran muy buenas amigas, o eso le decía la niña. Me sorprendí de pensar en esa vida privada que tenía N, una vida en la que yo no existía y en la que seguro sí existía una versión de ella que yo no conocía. Por supuesto, acepté la invitación.
Una semana después fue su propia fiesta, cumplió tres años. Por un tiempo pensé que tal vez era una mala idea, ¿qué pasaría si organizo una fiesta y no viene nadie? ¿Afectaría eso la autoestima de mi hija? Haciéndome todas esas preguntas me di cuenta de que algo de la inseguridad que yo sentía por ser tan recién llegada a esta ciudad, se filtró en la forma como trataba la adaptación y la crisis de mi hija. La niña sí manifestaba su ansiedad, pero yo hacía lo propio alimentándola con la mía. La fiesta, en todo caso, cambió eso para las dos.
La tarde soleada llegó como un tornado en el que diez pequeñas pirañas acabaron con todo lo que encontraron a su paso. El piso quedó cubierto de plastilina, había gomitas en cada rincón inalcanzable de nuestra pequeña cocina-comedor, había marcas de dedos azucarados en las paredes. Vino una pareja de músicos que cantaron canciones en español e inglés. Los niños, indistintamente del idioma, balbucearon y bailaron hasta el cansancio. La conexión entre lo nuevo y lo viejo, entre el aquí y el allá, fue un abrazo tibio para ambas. En las tres horas que duró la fiesta, vi cómo dos pequeñas alas imaginarias salieron de la espalda de mi niña. Estaba feliz, extasiada, con sus ojos chispeantes, unos ojos que no había visto en semanas.
En noviembre me reuní nuevamente con la maestra. Estaba nerviosa, pero mi preocupación se fue aplacando: la maestra me comentó que la niña ya pasaba horas en el día sin llorar, se sabía la sonoridad del ABC, lo cantaba con destreza. Igual pasaba con el 1-2-3. Caminaba a todas partes con su grupo de amigas agarradas de la mano. A sus compañeras no les importaba la barrera idiomática y le seguían los juegos.
“Cuando le estés leyendo, sigue con el dedo las palabras para que vea cómo se ven y se escuchan las letras. Hazlo en inglés y en español para que entienda ambos idiomas en simultáneo”, me dijo la maestra. “¿Eso es todo? ¿No importa que aún no hable bien inglés?”. La Miss me sonrió casi que con lástima. “No, los niños aprenden rápido y no tienen las inseguridades nuestras. Confía en la inteligencia de tu hija, lo está haciendo de maravilla. Yo estoy muy orgullosa de ella”.
Hacia el final del semestre salí de la ciudad por trabajo, algo que N no disfrutó en lo absoluto. Cuando regresé a casa, me esperaba despierta. Su padre abrió la puerta y ella estaba detrás con sus ojos enormes y tristes. Me acompañó a cambiarme y a comer algo. Luego nos acostamos juntas en su cama y antes de dormir, mi niña me contó sobre su semana en el colegio. No me di cuenta enseguida porque estaba tan acostumbrada a la sonoridad de su lenguaje que me tomó unos minutos. “I don’t like naps, mom”, dijo para contarme que no le gusta tomar siesta en el colegio; “I play with V”, dijo para contarme que había jugado con su amiga. Estaba usando frases en inglés.
La adaptación, tan fugaz y vertiginosa, nos impidió atender la belleza del paisaje, el cambio de estaciones y la estética de la incomodidad. Jamás entenderé lo que pasó en su cabeza durante esos meses. Aún hoy, un año después, hay vestigios de esa primera adaptación. A veces se queda aislada del sonido, como si lo que pasara alrededor suyo no fuera con ella, tal vez como hizo tantas veces mientras empezaba a entender la nueva lengua.
Esto que N vive, que ni su padre ni yo vivimos a su edad, la ha transformado en una niña puente, una que construye caminos para que la gente alrededor suyo se entienda. Los niños crecen sin pausa, se caen y luego se levantan, con ayuda pero solos, siendo ellos mismos. La mudanza nos mostró que todo pasa muy rápido y que la expansión a un nuevo idioma de esta manera no fue un sacrificio sino un regalo que pensamos estarle dando a ella. La verdad es que fuimos nosotros los que aprendimos a confiar en su proceso y también en el nuestro.
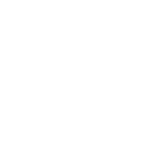
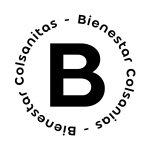

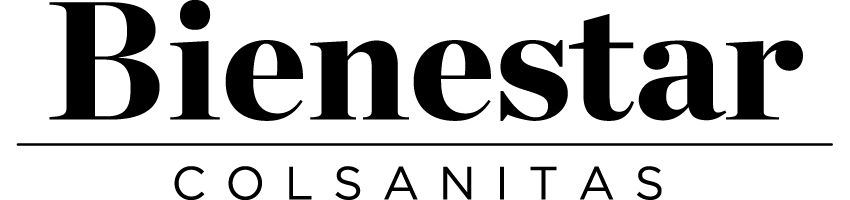









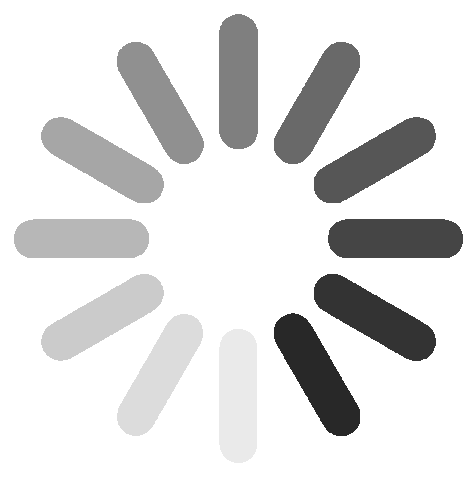


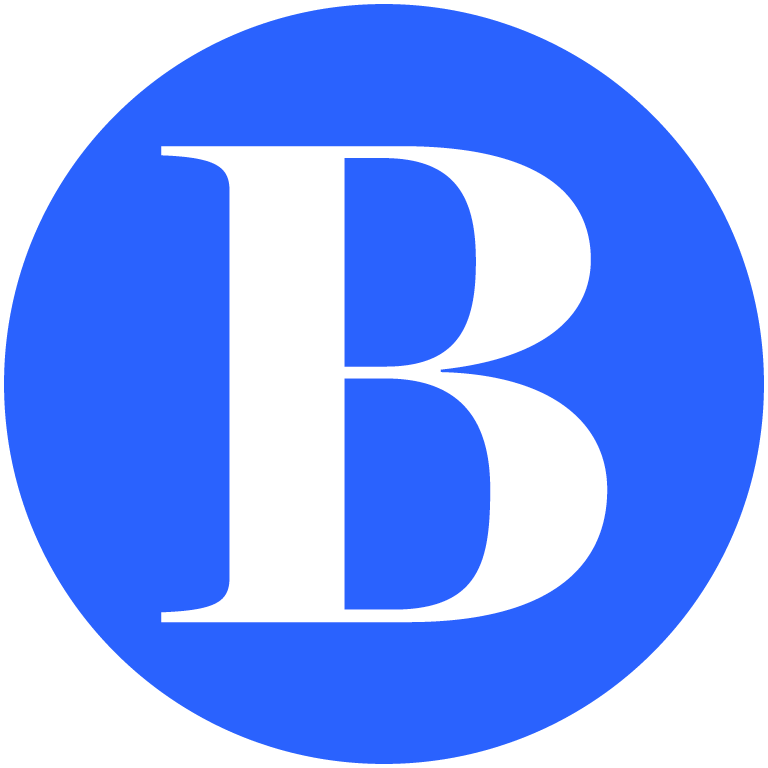
Dejar un comentario