Cansados de los afanes en la capital del país, la autora, su esposo y su hija (además de Congo, el perro) decidieron comenzar una nueva vida frente al mar. Su testimonio muestra que nunca es demasiado tarde para cumplir los sueños.

endría unos once años cuando conocí el mar. El recuerdo de ese primer encuentro fue tan poderoso que podría decirse que en parte originó la vida que tengo ahora, y que trataré de contar en estas líneas. Era una niña cuando llegamos a esa casa de playa en la que pasaríamos los siguientes días. Había viajado allí con la emoción de conocer el mar, que hasta entonces solo había visto en fotografías, quizás en la televisión.
Era de noche cuando llegamos. Estaba tarde, y apesar del cansancio del viaje no lograba conciliar el sueño. Ahí estaba el mar: no podía verlo, pero podía oírlo. Y sus sonidos me invadían. Ese ruido suave cuando el agua se aleja de la orilla, pero tan poderoso cuando las olas rompen contra la playa suscitaba en mí una emoción que aún hoy me conmueve.
No sé en qué momento me quedé dormida, pero sé, sí, que me levanté con los primeros rayos del sol a ver la vastedad de las aguas, el vaivén de sus olas, la belleza que hoy, tantos años después, no entra en el cajón de las imágenes que de tanto verlas se hacen imperceptibles. Hoy el mar me maravilla tanto como entonces.
Decía que ese encuentro en la infancia, en parte, originó la decisión que tomamos mi esposo, mi hija y yo hace unos meses de dejar Bogotá para intentar una vida más sencilla y sosegada frente al mar. Lo otro que originó este movimiento familiar tiene que ver con la velocidad a la que se vive en una ciudad capital. Son tan largas las distancias, tantos los obstáculos que hay que sortear cada día, que al final, cuando cae la noche, el reloj se ha comido las horas una a una sin que nos demos cuenta. Y de repente, ha pasado ya una semana en la que se habla más sobre lo urgente que sobre lo importante, en la que se revisan agendas y se toman decisiones sobre lo práctico. Una semana más —otra— en la que no hemos tenido tiempo de respirar, de permitirle al silencio surgir y, al fin, mirar hacia adentro.
Aunque ese vértigo está presente en nosotros desde hace varios años, empezamos a anhelar con más fuerza el sosiego después de que los resultados de unos exámenes médicos que le ordenaron a Fernando, mi marido, fueran aterradores. Sus probabilidades de vida se reducían a un porcentaje menor del cual debíamos aferrarnos como a un flotador. Fueron un par de meses muy difíciles en los que los médicos practicaban otros estudios para evaluar cuál sería el mejor tratamiento a su enfermedad. Al final resultó que unos exámenes contradecían a los otros y se concluyó, después de semanas de una tristeza íntima y silenciosa que decidimos no compartir con nadie, que no había nada qué temer. No había enfermedad qué combatir.
El desenlace no podía ser mejor, pero lo cierto es que de ese pozo de incertidumbre no salimos iguales. Fernando escribió sin parar lo que más tarde se convirtió en La última cena, su novela más reciente, y yo, con mi obsesión por buscar en cada situación de la vida el aprendizaje que trae entre líneas, empecé a desentrañar esa inexplicable tendencia a la inmovilidad, a permanecer en el mismo lugar durante años, a aferrarnos a lo conocido, aunque eso implique aplazar planes y sueños. Vivir frente al mar, por ejemplo. Entonces nos sentamos, lo hablamos en familia, evaluamos posibilidades, hicimos cuentas y entendimos que no podíamos seguir dejando para después lo que quizás mañana ya no sea posible.


"Aquí estamos, viviendo loque nos trae cada día, intentando comprender los ritmos y las lógicas de una ciudad que mira al mar".

Escogimos este mar cálido que descansa a los pies de la Sierra Nevada de Santa Marta como el lugar indicado para hacer un paréntesis en la rutina y bajar las revoluciones: un año al menos. La vida ya dirá.
Buscamos una casa desde la que podemos ver el mar muy cerca. Y oírlo. Lo he visto enfurecerse y volver a la calma. He visto el brillo de sus aguas al mediodía cuando el sol está justo arriba y en las noches cuando aparece la luna. He visto sus colores cambiantes, deslumbrantes: los de sus aguas y los del cielo que las cubre. He empezado a reconocer las aves que lo sobrevuelan y las embarcaciones que lo transitan. A veces veo un viejo Tramp Steamer como el que obsesionó a Álvaro Mutis durante años y me pregunto si también allá se esconden un par de amantes que solo se permiten una historia común en altamar. Durante tres meses he visto y oído al mar cada día. Con su sonido me duermo, con su sonido me despierto. De sus aguas profundas aprendo.
Aquí estamos, viviendo lo que nos trae cada día, intentando comprender los ritmos y las lógicas de una ciudad que mira al mar. Tratando de desacelerar, cosa que no es tan fácil como parece. Elena, nuestra hija de diez años, ya ha hecho amigos en el colegio y de vez en cuando suelta un ¡Ajá! tan propio de aquí. Congo, nuestro perro, parece haber encontrado su lugar en el mundo persiguiendo una pelota en la playa. Desde ese presente perpetuo que habita a los niños y a los animales creo que es más simple conectar con lo que trae cada instante.
De eso se trata esta decisión de vida que tomamos. Este movimiento es un desafío a la inercia que nos arrastra. Es, en últimas, un viaje al centro de nosotros mismos: de nosotros como familia, de nosotros como individuos. Un viaje interior. Un tiempo y un espacio para descubrir nuestra propia geografía emocional, sus territorios y sus fronteras.

![]()

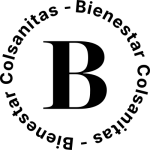
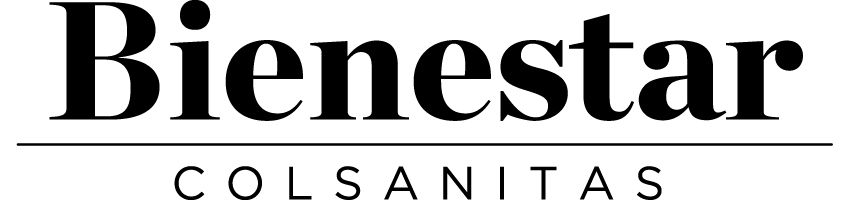
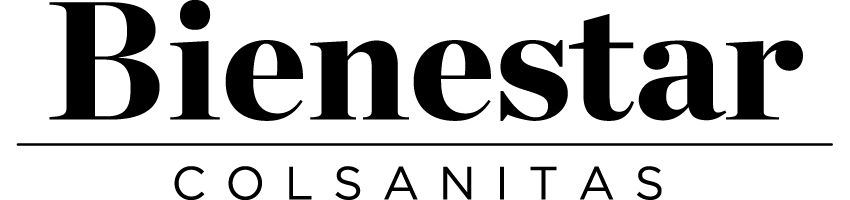









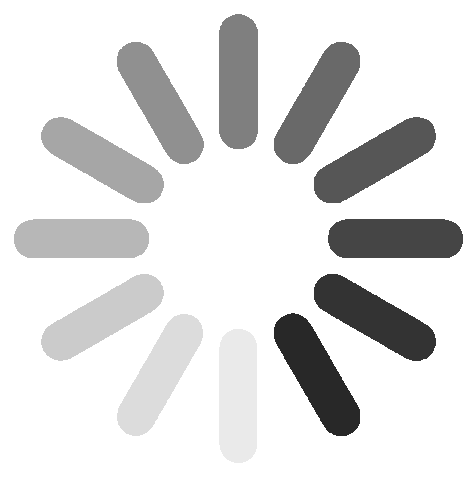


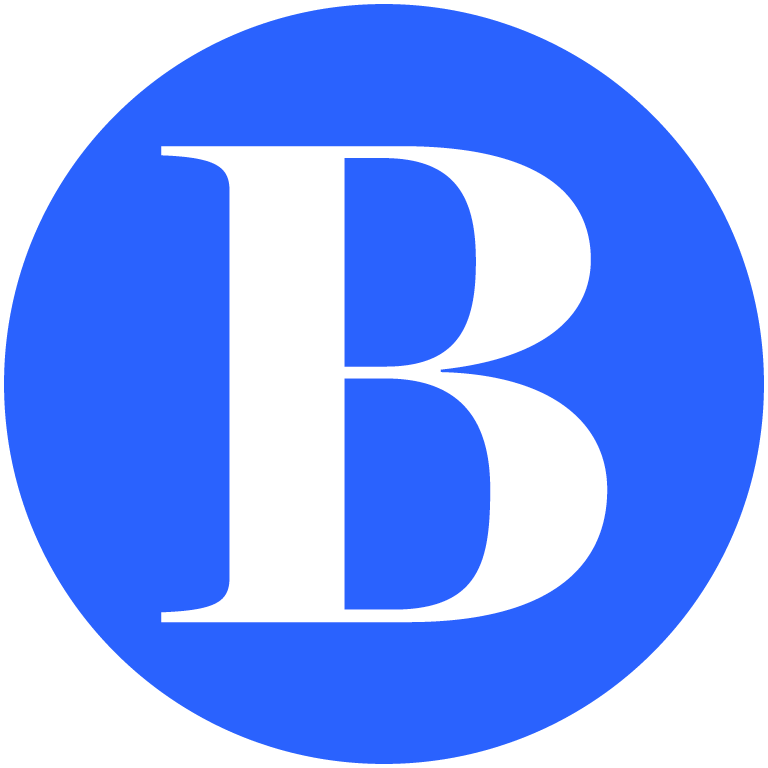
Dejar un comentario