Facebook, Twitter, Netflix, CNN, la vida entera está pasando allá afuera, y aquí adentro, en la madrugada, mirando al techo de una habitación oscura y silenciosa, el autor de estas líneas quiere dormir.
Hace no mucho, después de una semanas de un insomnio pertinaz, desperté en casa con la embriaguez opiácea de quien regresa de un desmayo. Los músculos dolían con exquisitez, liberados de sostener un cuerpo colapsado de agotamiento. Respiraba hondo y pausado y tenía los párpados gordos que dejan las palizas. Supuse que había dormido medio día pero era una ilusión. Apenas fueron cinco horas continuas, una resurrección amable para un organismo nervioso y maquinal.
Duermo poco, duermo mal: quiero dormir. Tengo una relación intelectual inagotable con mi insomnio: a mí se me ocurren las ideas que nos mantienen despiertos de día; a él, las de la noche. Viajo la mitad del mes, cruzo husos horarios, cambio ciudades, hoteles. Duermo cuando y como puedo. En el sofá del estudio, en el asiento del taxi —¿podría bajar un poco la música, por favor?—, entre reuniones, leyendo Cressida Cowell a mi hijo. Tomo siestas breves si el avión está vacío y brevísimas son mis modorras en la sala del odontólogo.
Alcanzar ocho horas de sueño consistente es un maratón imposible. Tengo amigos de mi edad que descansan como bebés alimentados a teta y dicen ser capaces de perseguir gorilas apenas despiertan. En mi parroquia insomne, en cambio, nos miramos las bananas moradas bajo los ojos con compasión y nos palmeamos en cámara lenta como sobrevivientes de una hambruna. Mi mejor sueño es una paradoja que remeda la muerte: quiero dormir toda la vida.
Dormir, hoy, es el nuevo bienestar. Dormir es sexy. Dormir es punk.
En el pasado remoto, los humanos retozábamos más. El mundo de la Ilustración moría al anochecer pues no había luz eléctrica, pero la bombilla de Alessandro Volta nos hizo seres de la oscuridad y pudimos estirar las cenas, el jolgorio, la vida. Durante la revolución industrial inventamos que era preciso dormir ocho horas seguidas para reponer energías y, vano Marx, volver a la fábrica, pero ahora todo nos aleja de la cama. Las series de TV están disponibles 24/7, Twitter y Facebook se renuevan cada segundo. La oferta de entretenimiento conspira contra el descanso, otro modo de decir que pensamos con menos pausa.
Dormir nos mantiene vivos y sanos. Hemingway decía que prefería dormir porque despierto su vida tenía el mal gusto de querer desmoronarse. El Viejo sabía lo que Homero: hay un tiempo para las palabras y uno para el descanso. Hay que saber retirarse. Los doctores enarbolan la fe médica para asegurarnos que una buena noche de sueño protege al corazón, eleva el humor, fortalece la memoria. Yo tengo esta heterodoxia: cuando descanso, sueño; cuando cierro los ojos intranquilo, me arrasan las pesadillas. Es el sueño vacío el que nos mantiene despiertos, sugería Pessoa, no aquel donde soñamos, porque allí uno es capaz de conseguir el mundo.
Para el insomne, dormir manso es un sueño recurrente. Sylvia Plath prefería saltarse una hora de reposo para no enfrentar la idea de otro día perdido, así viviera ese día incoherente e irritable, porque la ansiedad lleva a suponer que nos perdemos algo por ir a la cama demasiado temprano. El buen dormidor, en cambio, pasea por la vida, paciente y optimista. Ríe con toda la boca. Los descansados pastorean con paz bovina o son liebres jocosas y siempre miran con chispas. Propagandizan que dormir bien es como una deliciosa comida, como el sexo o una ducha al final de una tarde pegajosa. Tal vez sean felices, pero estoy seguro de que el día no lo gastan sino que lo saborean. Y es posible que esta gente no tenga un centavo pero igual les vale porque tienen almohadas.
Hoy no duerme quien quiere sino quien puede y, sobre todo, quien tiene. Los zombies pobretones deben estar al pie del cañón productivo para conseguir la moneda del día, mientras, enfrente y arriba, la multimillonaria industria del sueño repara la jornada de quien la lleva mejor. Spas de relajamiento a 1.000 dólares la noche. Colchones, ropa de cama, máscaras para dormir de 300 dólares que monitorean tus ondas cerebrales: duerma, que Mastercard paga. Arianna Huffington, que descansa ocho tiernas horas porque doce asistentes le abren hasta la Mac, postula que las salas de power naps en las empresas serán pronto tan ubicuas como los salones de juntas. La siesta es un reaseguro para reproducir un capital que nunca duerme.
Mientras, yo admiro al dormilón. Gente que rumia paciencia mientras nosotros nos desbarrancamos hasta en el trabajo.
Ellos se retiran del sistema: crean su universo. Permanecen en la más limpia de las contemplaciones porque al apuro lo cubrieron con la cobija. El dormidor dice en esta sábana, que es un mundo, mando yo. Descansar es para ellos un ejercicio de independencia, la última atalaya por defender. Toda celebración y desgarro, la proeza del héroe, la rutina y el arte, el amor de los cuerpos, todo —toda la vida— piden cama reparadora. La tienen los bellos durmientes, no yo. Hijos de puta de mi amor.

Hace unos días pedí en Facebook que me contasen cómo es dormir bien. Una buena amiga me puso frente al espejo con el magnífico Adriano de Marguerite Yourcenar. Dormir, dice Yourcenar, iguala al poderoso y al indefenso; equivale a renunciar al poder. “Si pensamos tan poco en un fenómeno que absorbe por lo menos un tercio de toda la vida, se debe a que falta cierta modestia para apreciar sus bondades”, escribe. “¿Qué es el insomnio sino la obstinación maníaca de nuestra inteligencia en fabricar pensamientos, razonamientos, silogismos y definiciones que le pertenezcan plenamente, qué sino su negativa en abdicar en favor de la divina estupidez de los ojos cerrados o de la sabia locura de los ensueños?”.
Los hombres, creo yo, aún estamos en guerra, de modo que esa estúpida sabiduría que es entregarse al sueño sólo me resulta vivible en el niño, el anciano y la mujer que amas. Yo me quedo largos minutos de vigilia contemplando el cuerpo desarticulado de mi hijo, confiado sin debate a la miel del sueño profundo de una vida que todavía debe navegar. El responso del anciano traza la otra frontera: no hay sueño más parecido a la muerte que los años finales de nuestra existencia. En medio, queda la mujer —o el descanso del amor maduro. Una mujer hermosa me dijo una vez que el símbolo del buen sueño es acabar encharcado en babas, porque has derrumbado las paredes inconscientes con que te proteges de tus miedos y te entregas como un loco dopado en el manicomio, melifluo y líquido, sin atesorar ningún control. Esa frase me recordó a Kundera en La insoportable levedad del ser: el deseo del sexo se extiende a un número infinito de mujeres, pero el amor reside en la elección de dormir junto a alguien, y eso está limitado a una sola mujer. Puedo también resignar mi sueño para custodiar ese trance cuya calma me sosiega a mí y cuya dueña acaba del mejor modo, desperezándose como un gato feroz listo para cazar.
Defiendo: dormir es revolucionario. Busco aliados para esa guerra.
*Escritor y editor argentino. Autor, entre otros libros, del reportaje Hámsters y de la novela La vigilia.
![]()
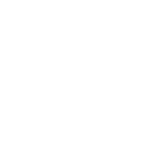
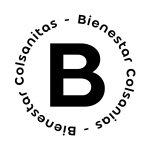

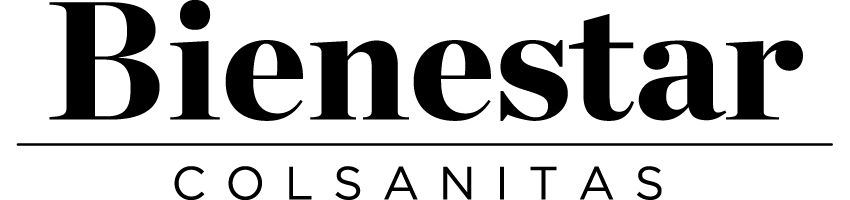

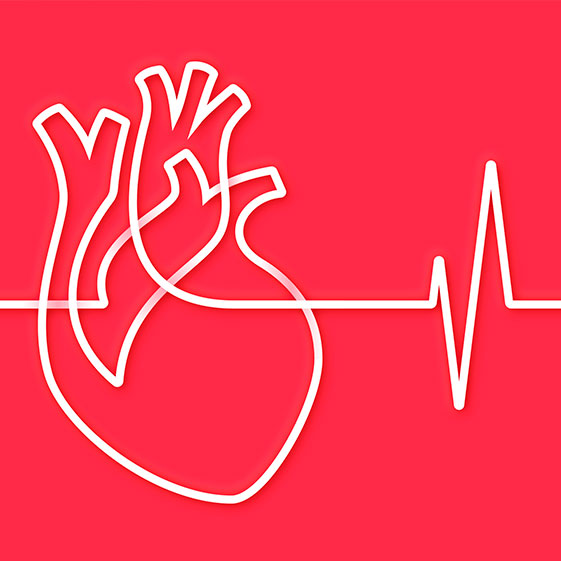







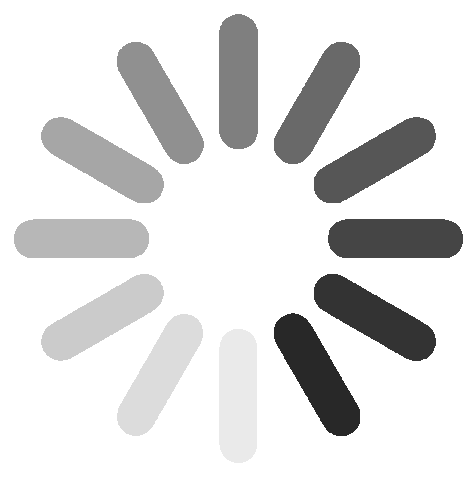


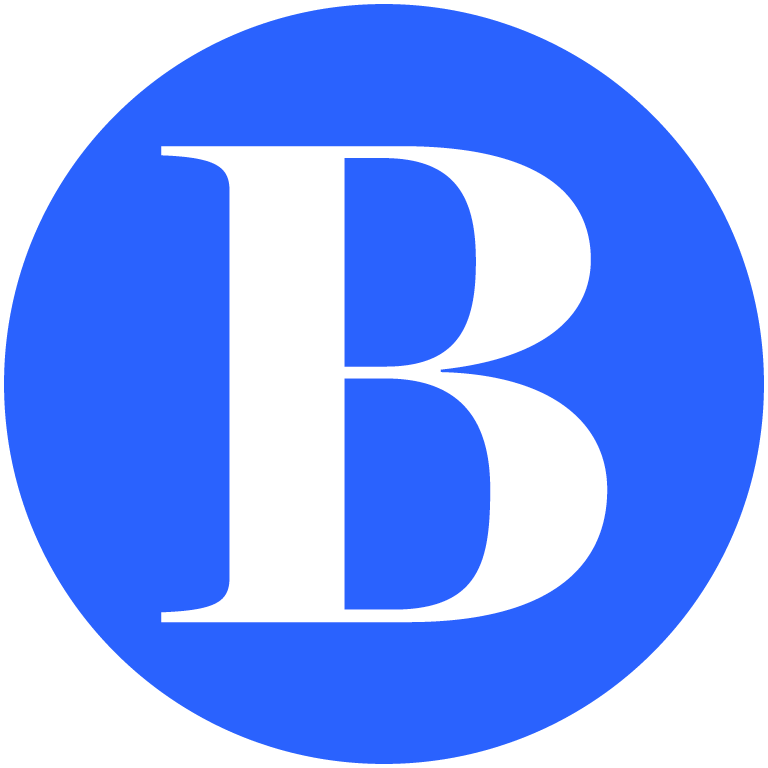
Dejar un comentario