De cómo dos lugares en medio de la naturaleza asistieron a la autora para encontrar, verbalizar y finalmente sanar un asunto pendiente.
Cuatro semanas antes de comenzar la pandemia inicié un psicoanálisis.
Allá llegué a escudriñar frases viejas, las que seguían produciendo efectos en mí y que ordenaban mi vida sin que me diera mucha cuenta. Vistas desde hoy siento que estas eran apenas frases de inicio, puertas de entrada, dichas tímidamente delante de alguien que me escrutaba. Me sentía como un árbol de profundas raíces que no podía brotar a la luz porque yo, de alguna manera, empuñaba mi garganta y no dejaba que me saliera la voz, tal vez temiendo el desamor de los demás.
Debería soltar la pinza con la que me apretaba para poder decir lo que tenía por dentro.
Debería.
Debería.
Debería.
Pero el confinamiento cambió todo. Como llevaba tan poco tiempo estrenando el psicoanálisis, me pareció fácil dejarlo y no quise seguirlo en la modalidad virtualizada.
Y ahí estaba yo: en la casa, con Germán y los niños, todavía atravesando la misma noche oscura del alma que me había llevado al consultorio de la psicoanalista y con un gran “debería” que ya había logrado verbalizar, pero que seguía intacto, taladrándome.
Debería hablar tranquila.
Debería obrar a pesar de los otros.
Debería abrir mi lugar en el mundo con una voz más firme.
Y debería desenredar un nudito que me paralizaba desde la infancia.
Me salvaban dos bosques.
El primer bosque estaba contiguo a mi casa, era más bien un chamizal de helechos con unos troncos cortados que hacían como bancos. Estaba rodeado de pinos flacos y siete cueros silvestres. Con mis hijos lo nombramos el Bosque de las Decisiones. El día que lo bautizamos, recién llegados a esta casa, cada uno escogió su tronco y desde allí decidimos que en ese lugar no solo hablaríamos sino que dejaríamos dicho, que no es lo mismo.
Allá entonces iba con ellos, o también sola a mirar desde abajo los troncos altos y a dejarme visitar por una soledad. . . y por la soledad.
Subía para abrir una pausa y pensar otro mundo, otra tierra, en los momentos en que la casa me dejaba. Porque durante la cuarentena la casa exigía tanto como una mascota recién adoptada. Todavía tenía un entuerto bien atado a mi garganta, difícil de desanudar y de él se expandía una enredadera que me envolvía. Y un “debería”. Para no sentirme atrapada, me descalzaba, estiraba las manos, tocaba la tierra, los troncos rugosos, el musgo húmedo, acolchado y además fosforescente. Siguiendo algún instinto, reinterpretando una costumbre de una amiga del Perú que todos los lunes prepara lentejas para que nada falte en su casa, esparcía, por el suelo empantanado, algunas de las lentejas que no habíamos cocinado.
El segundo bosque estaba un poco más lejos. Había que remontar un camino hacia la montaña y pasar en la subida por la casa taller del escultor Hugo Zapata (Jugo Zapata para mi hijo, Miguel). Mientras respiraba más fuerte en ese repechito, miraba de reojo, escogía en mi imaginación alguna de las esculturas exhibidas y decoraba con ella el patio de una casa también imaginaria.
Al contrario del Bosque de las Decisiones, el Bosque de Colmillo Blanco era y es hermoso. Así lo bautizamos porque en él nos visita un perro igual al de esa película. En realidad no es un perro sino una perra, y no se llama Colmillo Blanco sino Josefina, pero a veces es mejor entrar a la mentira cuando esta permite caminar en la belleza.
Pinos en plena madurez, inmensos y conectados entre ellos por un entramado de raíces que sobresalen en la tierra y crean avenidas de escaleras nudosas sobre una loma empinada. También una profusión de vida a mediana y pequeña escala: arbustos de agraz, musgo, bromelias, hongos, mariquitas, orquídeas, más raíces y otra vez musgo; claros en el bosque por donde entraban grandes columnas de luz.

“Me sentía como un árbol de profundas raíces que no podía brotar a la luz porque yo, de alguna manera, empuñaba mi garganta y no dejaba que me saliera la voz, tal vez temiendo el desamor de los demás”.
Y en este bosque respiraba como dicen que hay que hacerlo. Yo era y soy una aprendiz de la respiración. Veía a mi hija Rebeca bailar entre los troncos las canciones que inventaba. A Miguel surcar carreteras y puentes. A veces jugábamos los tres a ver algo, oculto en el paisaje. A veces iba sola. Y entonces sentía que esos árboles tenían algo para mí que nunca lograría en una sala de espera, en una oficina, metida en el carro y tampoco en ese diván al que había ido cuatro veces, que en realidad era una silla.
En el Bosque de Colmillo Blanco llamaba a mi papá a la clínica donde se recuperaba, como un ave fénix, de su más reciente operación cuando en la ciudad todo estaba suspendido. Hablábamos de los niños, él se reía, hacía cuentas minuciosas de los contagiados de Covid y me pasaba un informe pormenorizado de su estado de salud, como solo un médico puede hacerlo. Casi sentía que me consultaba. Lo único que yo podía transmitirle era ese aire limpio de bosque, y en una videollamada mostrarle el paisaje que se extendía hasta la represa de La Fe y más allá, para que tuviera una imagen que le permitiera suplantar por un momento ese cuarto del hospital a donde yo iría al día siguiente a acompañarlo, aunque realmente era él quien a mí me acompañaba, y con su presencia me ayudaba a trabajar.
Trabajaba en ese momento en trasladar un taller destinado al autoconocimiento de los niños a un video juego, para estar a la altura de los tiempos pandémicos. A mí me correspondía escribir los textos. Al hacerlo pensaba que el ser humano también es un creador consciente de mundos e inconsciente de infiernos. Entre conversaciones y silencios con mi papá, mientras él dormía y me abrigaba con su sombra de buen roble, mientras veía entrar y salir a las enfermeras a media noche, leía haikus para poder escribir los diálogos de los personajes que recorrerían los siete bosques del video juego: Jacinto, el gato y la viejita Ana. Es decir: el buscador, la compañía y la voz que sabe. Es decir: yo, mi papá en ese justo momento y el alma que también, con los días, fui oyendo en esos que llamaré mis bosques, así nunca sean de nadie más que de ellos mismos.
Un día, cuando regresé a la casa del hospital, descubrí que las lentejas que había esparcido en el Bosque de las Decisiones germinaron en minúsculos brotecitos y poblaron ese microuniverso. Sentí una correspondencia directa con mi interior, un genuino estallido de alegría: sentía que mi casa dejaba de estar en falta, yo dejaba de ser solo raíz: por fin brotaba.
¿Cuándo la pura sombra, el puro frío que sentía en el alma comenzó a ceder?
¿Cuándo atravesé mi cueva y mi infierno?
No sé. La psicoanalista me dio unas palabras, hablando al aire armé un relato en lo que para ella no pasó de ser una entrevista preliminar. Y siento que sí, que pude pillarme el dolor, rodear su núcleo. Fijar el “debería”. Pero eso no bastó, al menos no bastó para mí. Necesitaba caminarlo, dormirlo, respirarlo e incorporarlo.
Creo que eso tan extraño que se llama sanación, o dicho en palabras menores: sosiego, fue posible gracias a un primer ejercicio de verbalización, a haber salido al encuentro de mis bosques de manera inmersiva y a haber sintetizado, de la manera que la vida me lo exigió, lo que sentía en el papel que luego se trasladó a una pantalla.
El Bosque de las Decisiones me entregó la magia; el de Colmillo, el silencio. El de las Decisiones fue un paréntesis; el de Colmillo, unos puntos suspensivos. En el contiguo a la casa, maniobraba y miraba hacia arriba. En el más lejano, callaba y miraba hacia abajo. En el primero creaba el mundo, mis mundos. En el segundo, el cielo, mis cielos. Y así fui insistiendo en el empeño de delimitar mi reino de adentro hacia afuera y no de afuera hacia dentro.
Supe hace poco sobre la obra de Francis Alÿs, un artista belga que empujó un cubo de hielo por la ciudad de México. Pensé que así es el dolor. Necesita agarrarse con palabras, cristalizarse y luego pasearse en un clima que propicie su disolución. No sé si puedo juntar lo injuntable, sumar psicoanálisis con bosques y bosques con videojuego. Según las leyes no se produce ninguna adición entre sumandos de naturalezas tan distintas. Pero mi alma sí respondió alegremente a esa combinación.
Mi nudo infantil no se ha ido del todo, todavía está activo, pero cada vez es menos grande que yo y le va abriendo más espacio a la voz, no a la voz pública y convencional, sino a la voz de mi raíz.
Si trato de sacar el aceite esencial de esta experiencia, digo que me sirvió tener ese “debería” bien perfilado, pero además fue necesario crear un clima de comprensión (y esta palabra es más grande de lo que parece, significa cobijo, sorpresa y risa ¿sonrisa?).
Al cabo de este trance, ¿habrá sido una depresión?, recuerdo que en el bosque de sequoias en Yosemite (California) nos contaron que los árboles languidecieron cuando los bomberos comenzaron a detener sus incendios naturales. Necesitaban su quema para robustecerse, seguir vivos y alcanzar su longevidad. ¿Necesitaría yo esta quema?
Mi papá murió.
Claro que lo extraño, pero su duelo ha sido sereno.
Me parece sentir su compañía cuando se me hace muy cerca una soledad, ese pájaro que lleva en su cuerpo los colores del bosque.
Y entonces tenemos una cita.
Es mi cita en compañía de la soledad.
El padre, el mío, ahora ocupa otro lugar.
*María Isabel Abad L. es escritora y autora de la novela Hotel París. Ha trabajado en el sector de los museos, en periodismo y en proyectos editoriales. Dirige Piñón de Oreja, una agencia de proyectos culturales, fundada en Medellín. Una obsesión la persigue: encontrar en todo la belleza, en especial donde menos pareciera estar. Le echa más sal a la comida de la que quisiera, le cuesta ponerse zapatos y no usa gafas oscuras.

![]()
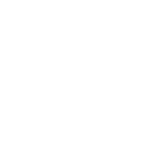
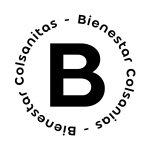

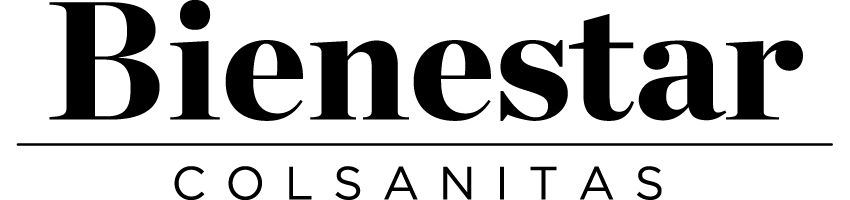









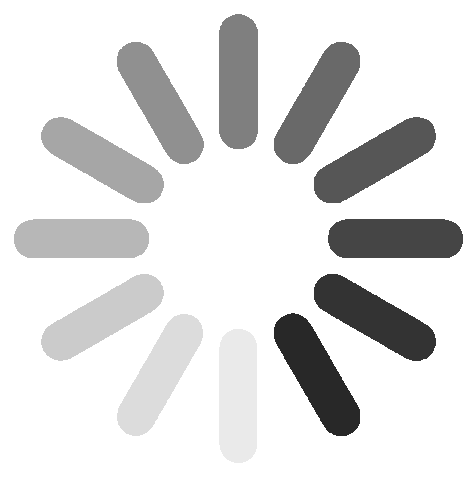


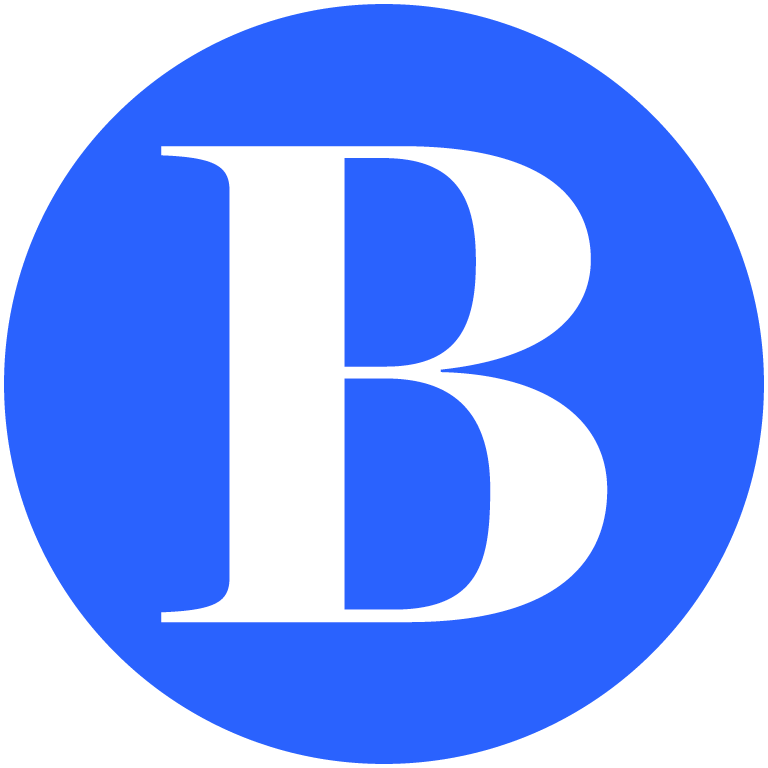
Dejar un comentario