Como muchas de las ideas que alimentan nuestro mundo hoy, el acceso a las vacunas nos ha hecho olvidar que en la historia humana las enfermedades transformaron las sociedades al punto de definir nuestra relación con la salud y la vida misma.
Uno de los movimientos artísticos más importantes del medioevo fue el Ars moriendi (“arte de morir”, en latín), un fenómeno cultural que brotó como respuesta a la peste negra, esa enfermedad que arrasó cerca del 50% de la población europea y que generó el colapso del feudalismo en el siglo XV. El movimiento brotó de la necesidad de prepararse para la muerte ante el arrasador paso de la bacteria Yersinia pestis (responsable de la peste negra), que transformó todas las estructuras sociales de la época.

Poco después, durante el siglo XVI, los navegantes europeos traerían consigo enfermedades que arrasaron más de la mitad de las poblaciones originarias de América, quienes carecían de inmunidad a estos agentes de enfermedad y que poco pudieron hacer ante la viruela, el sarampión, las paperas, la tos ferina, el cólera, la gripe, la varicela y el tifus.
Hoy podemos hablar de estas tragedias como anécdotas de una corta pero rica historia de cómo los seres humanos debemos mucho de la vida actual al desarrollo de las vacunas. Si bien los intentos de inmunización empiezan en India y China para mitigar el efecto de la viruela alrededor del siglo XI, los verdaderos avances para el control de enfermedades a nivel de salud pública viajaron desde el Imperio otomano y se consolidaron en Inglaterra en el siglo XVIII. En 1721, Lady Mary Wortley Montagu, aristócrata y escritora inglesa, introdujo la variolización en Europa después de observarla en Constantinopla. Este procedimiento temprano de inmunización logró reducir al 2% y 3% las tasas de mortalidad del 30% de la viruela adquirida de forma natural.
Pasaron 75 años hasta que, en 1796, Edward Jenner, médico y científico inglés, tras observar que el ganado que había padecido viruela vacuna parecía inmune a posteriores infecciones, desarrolló la primera vacuna. Jenner probó su hipótesis en un niño de ocho años llamado James Phipps, a quien inoculó con material de lesiones de viruela vacuna y luego lo expuso a la viruela. El niño permaneció inmune. Su trabajo fue publicado en 1798 y revolucionó la prevención de enfermedades definitivamente. Y de ahí nació el nombre de su invento, de las vacas. “Las vacunas son una de las estrategias de salud pública más importantes que ha tenido el desarrollo de la humanidad. Es tan importante como la potabilización del agua, que es la estrategia de salud pública que más ha cambiado la historia”, explica el doctor Darío Botero, pediatra especializado en puericultura y medicina preventiva de Keralty.
El francés Louis Pasteur contribuyó al desarrollar métodos para debilitar los patógenos y crear vacunas para enfermedades como la rabia y el ántrax. Su trabajo demostró que las vacunas se pueden diseñar y estandarizar sistemáticamente.
Con la llegada del siglo XIX se dio la transformación parteaguas de la medicina y, por ahí mismo, la de las vacunas. El francés Louis Pasteur desarrolló métodos para debilitar los patógenos y crear vacunas para enfermedades como la rabia y el ántrax. Su trabajo demostró que las vacunas se pueden diseñar y estandarizar sistemáticamente. Este período también vio el desarrollo de vacunas de virus, un concepto que nació del descubrimiento accidental de Pasteur con la bacteria de cólera del pollo.
El siglo XX supuso una época dorada en el desarrollo de vacunas El descubrimiento de técnicas de cultivo celular para el crecimiento de virus a mediados del siglo escaló la producción. El estadounidense Jonas Salk utilizó esta técnica para desarrollar la vacuna contra la polio, cultivando el virus en células de riñón de mono. Este avance permitió la producción masiva de vacunas y desempeñó un papel crucial en la erradicación casi total de la polio en el mundo. La evolución de las técnicas de inactivación, es decir, los métodos para eliminar la capacidad de infección de virus, bacterias u otros patógenos, facilitó la aparición de vacunas para enfermedades como la fiebre tifoidea, el cólera, la gripe, la meningitis y la neumonía.
A finales del siglo XX se marcaron dos hitos: la erradicación mundial de la viruela a través de políticas de vacunación masiva, y el desarrollo de la vacuna de hepatitis B gracias a la ingeniería genética aplicada por el estadounidense William Rutter y su equipo, ambos en 1980. El siglo XXI trajo una explosión de innovación, en particular como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Tradicionalmente, el desarrollo de vacunas es un proceso largo que puede llevar años o incluso décadas. Implica múltiples etapas de investigación, pruebas de laboratorio, estudios en animales y ensayos clínicos en humanos. Cada etapa debe completarse secuencialmente, con un análisis de los resultados antes de pasar a la siguiente fase. Este enfoque cauteloso garantiza la seguridad, pero puede ser lento. Para acelerar el desarrollo de la vacuna contra Covid-19, los científicos utilizaron múltiples tipos simultáneamente, como las basadas en ADN, ARN y proteínas. Este enfoque, combinado con la colaboración global y nuevos métodos de financiación para su desarrollo, permitió crear vacunas seguras más rápido que nunca.
A medida que las vacunas se han vuelto más sofisticadas, también evolucionaron los desafíos alrededor de su aceptación. Ya no es suficiente con los avances científicos y la producción en masa para controlar una enfermedad; ahora la vacunología debe lidiar con un delicado equilibrio de educación para evidenciar la amenaza de las enfermedades y la seguridad de las vacunas.
“Las vacunas son una de las estrategias de salud pública más importantes que ha tenido el desarrollo de la humanidad. Es tan importante como la potabilización del agua, que es la estrategia de salud pública que más ha cambiado la historia”, explica Darío Botero, pediatra especializado en puericultura y medicina preventiva de Keralty.
La reticencia a las vacunas es un fenómeno que ya ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una de las diez principales amenazas a la salud mundial en 2019. No obstante, es un problema con muchas capas de complejidad: no es simplemente una cuestión de estar “a favor” o “en contra” de la vacunación. Un estudio del Departamento de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, publicado en 2014, indica que es un espectro de actitudes que varían en tres categorías principales: el contexto, con factores socioeconómicos, culturales y mediáticos; los grupos e individuos, con creencias de salud, normas sociales y conocimiento; y cuestiones específicas de las vacunas, como costos, características y confianza en los proveedores de salud. Esta complejidad hace que abordar las dudas sobre el tema sea un desafío para los funcionarios de la salud pública y los proveedores de atención médica.

Uno de los principales causantes de esta resistencia es la difusión de información errónea y las noticias falsas. Gracias a internet, la facilidad de circular información libremente ha llevado a la proliferación de mitos y conceptos errados sobre las vacunas. El ejemplo más famoso es la creencia persistente de que causan autismo. Este mito se originó a partir de un estudio publicado a finales de la década de 1990 que afirmaba un vínculo entre la vacuna triple vírica y el autismo. Aquí es indispensable anotar que este estudio ha sido refutado y su autor fue desacreditado y tuvo que redactarse. No obstante, el daño quedó hecho y la idea ha persistido en la imaginación del público, causando una gran preocupación entre los padres.
Uno de los principales impulsores de las dudas sobre las vacunas es la difusión de información errónea y las noticias falsas.
El caso de Carmen de Bolívar, en Colombia (2014) ilustra la complejidad de los fenómenos de reticencia vacunal. Cientos de niñas y adolescentes reportaron síntomas extraños tras recibir la vacuna contra el VPH, como dolores de cabeza, dificultad para respirar, desvanecimiento y crisis nerviosas, despertando un pánico colectivo. Las autoridades sanitarias no encontraron relación directa entre la vacuna y los síntomas, y sugirieron que podría tratarse de una reacción colectiva de origen psicológico. La controversia provocó un descenso en la cobertura de vacunación contra el VPH a nivel nacional, cayendo al 6% en 2016. Esto puso en riesgo los avances en la prevención del cáncer de cuello uterino.
“Yo lo que hago cuando identifico un papá que tiene una inquietud es preguntarle por qué piensa eso o por qué está tan preocupado con la vacunación”, expresa el doctor Botero, señalando un enfoque necesario para lidiar con la desinformación: la empatía y la comunicación directa y asertiva. Estos acercamientos integrales con la educación y la ciencia son la nueva frontera que todavía tiene que superar la vacunología.
Gracias a internet, la facilidad de circular información libremente ha llevado a la proliferación de mitos y conceptos errados sobre las vacunas.
Este nuevo reto ha obligado a los profesionales de la salud a concentrarse ya no solo en el aspecto de salud de las vacunas, sino en transformarse en agentes de información fiable y educación sobre la importancia que tienen y la amenaza de las enfermedades que buscan contener. Dice Botero: “Yo creo que nos hace falta contar más historias para que la gente entienda por qué son importantes las vacunas, no solamente que toca aplicarlas, sino la cantidad de ventajas que tienen sobre enfermedades que pueden controlarse".

Como medida de salud pública, la población está en obligación de adquirir una dieta saludable de información de calidad para asegurarse de resolver dudas sobre la vacunación, con fuentes de alta confiabilidad como la OMS, el Instituto Nacional de Salud, el Centro para el Control de Enfermedades estadounidense (CDC, por su sigla en inglés) o asociaciones pediátricas acreditadas.
Si bien el futuro se proyecta hacia vacunas personalizadas basadas en genómica (el estudio del ADN) y biotecnología (la ciencia que estudia el cruce entre biología y tecnología), o vacunas contra enfermedades crónicas y cáncer, temas que parecen sacados de la ciencia ficción, los verdaderos desafíos han migrado a otros campos, como la logística, porque el sector de la salud requerirá sistemas de distribución más eficientes y universales para reducir la inequidad de acceso, y la comunicación, pues la desinformación se expande con la virulencia de las enfermedades de la antigüedad.
Este artículo hace parte de la edición 199 de nuestra revista impresa. Encuéntrela completa aquí.
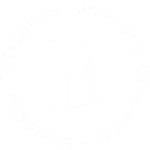
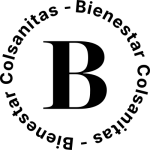
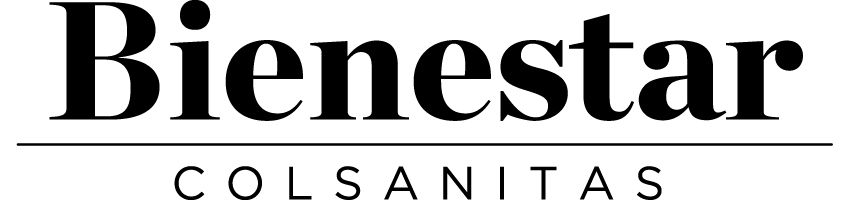
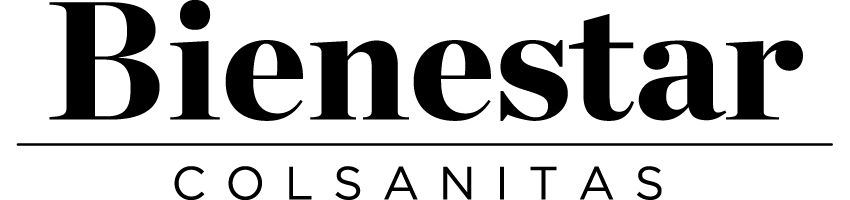



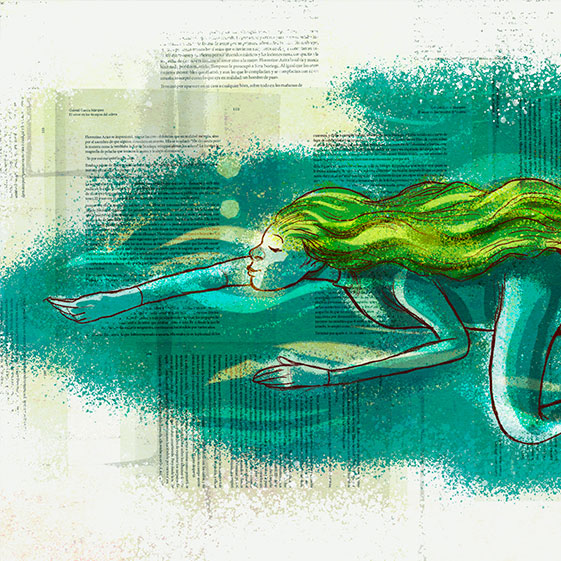








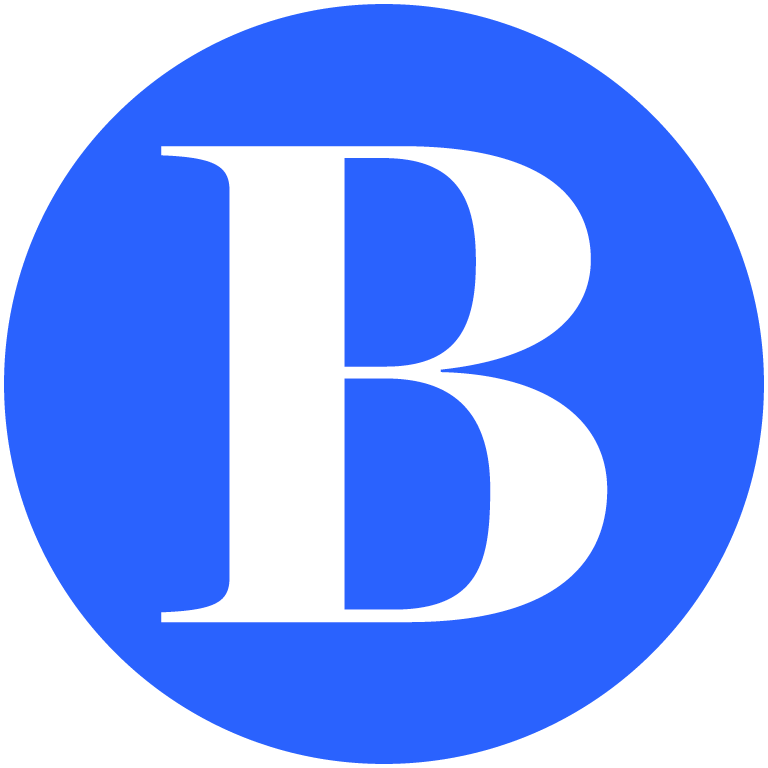
Dejar un comentario