La cosa que más me aterra en la vida es subirme a un avión. Sin embargo, llevo más de veinte años intentando curarme de esa fobia.
Lo primero que noté fue cómo una luz amarilla, intensa, invadía las ventanas del avión. Estábamos próximos a aterrizar y, de repente, el paisaje de luces tímidas, que rompen con la oscuridad de la noche y que anuncian la aproximación a la ciudad, fue reemplazado por ese amarillo intenso. El piloto hizo un anuncio. Una tormenta había reducido la visibilidad en el aeropuerto y trataría de hacer una maniobra de aterrizaje. Sentí pavor. Miré por la ventana, en un intento por buscar esas luces que aseguraban la existencia de un suelo abajo de la aeronave, pero lo único que se veía era ese amarillo espeso. El avión comenzó a descender, pero, rápidamente, volvió a alzar la nariz, como si fuera un nadador principiante que intenta sacar la cabeza para tomar una bocanada de aire. El piloto hizo un nuevo anuncio. Intentaría sobrevolar la tormenta y hacer otra maniobra. El amarillo seguía trepándose por las ventanas, esta vez, acompañado por una densa capa de agua que hacía que todo se viera aún más borroso. Aún más aterrador.
Pensé: no puede ser que esto esté ocurriendo justo en el primer avión en el que me monto después de la pandemia. Pensé: vamos a morirnos. Pensé: nadie sabrá que los últimos minutos de mi existencia sobre este planeta los pasé viendo Hitch, especialista en seducción. Pensé: no puede ser que la última imagen que mi cerebro registre sobre este planeta, tan hermoso como cruel, sea la de Will Smith intentando seducir a Eva Mendes. Pensé: si no fuera agnóstica estaría rezando. Pensé: mañana mis amigos y mi familia verán la noticia de mi muerte y estarán atormentados por no haberme escuchado. Pensé: yo sabía que volver a volar terminaría en tragedia. Pensé: tenía razón al tenerle pavor a estos aparatos del infierno.
¿Cómo se desarrolla una fobia?, o mejor, ¿cómo desarrollé esta fobia a los aviones que me ha acompañado durante 22 años, y que pareciera hacerse más aguda a medida que pasa el tiempo? Puedo asegurar que no nací con ella, pues de niña me encantaba volar. Con apenas cuatro años viajaba sola, de Bogotá a Cali y de Cali a Bogotá, sin pensar en ningún momento que esos aparatos representaban alguna amenaza. Era una niña que no le tenía miedo casi a nada. No temía al coco, mucho menos a los aviones. Luego llegó la adolescencia y, sin ningún aviso ni evento traumático que haya ocurrido en el aire, mi cerebro decidió que volar se convertiría en la cosa que más miedo me da en el mundo. Más que la extinción a la que estamos llevando los recursos naturales del planeta debido a un desenfrenado ritmo de consumo. Más que atravesar un callejón oscuro de madrugada. Más que ser sometida a una serie de torturas. Volar es el único monstruo inmenso que se esconde bajo mi cama.
Hay una frase de la escritora francesa Anais Nin que dice: “La vida se contrae o se expande en proporción directa a nuestro coraje”. En mi caso, esta frase se ha convertido en una sentencia, una especie de conjuro, que aparece cada vez que tengo que tomar un avión. Si estoy invadida por la fobia, no encuentro ningún reparo en contraer mi vida hasta que se vuelve del tamaño de las cuatro paredes de mi cuarto. No exagero. Durante mi juventud, el miedo se hizo tan agudo que pasé toda la época universitaria esquivando oportunidades de intercambio y vacaciones familiares que implicaran algún tipo de transporte aéreo. Sin embargo, en mí también existe el afán por expandir la vida y esto me ha llevado a buscar ayuda de todo tipo para superar el temor a los aviones. He sentido el llamado de mi propio coraje. Se ha hecho evidente que si quiero conocer el mundo, necesito enfrentar mi miedo.

Desde que tuve mi primer ataque de ansiedad antes de abordar un avión, justo después de cumplir 15 años, me he volcado a todo tipo de terapias para intentar buscar algo que alivie el terror. He pasado por numerosas sesiones de reiki, meditación trascendental y he probado todas las combinaciones de flores de Bach posibles, siempre con la esperanza de convertirme en una de esas personas que toman asiento en el avión, se abrochan el cinturón y se quedan profundamente dormidas. Sin embargo, esas soluciones han resultado fallidas. Desde el momento en el que cruzo la puerta del avión, las piernas me empiezan a temblar de manera involuntaria. Sentada —siempre en el asiento de ventanilla, con el cinturón bien abrochado— observo con terror a los pasajeros y analizo sus rostros, intentando intuir quiénes tendrán la mejor disposición para liderar un comité de supervivencia, si llegáramos a estrellarnos en medio de la cordillera. Los minutos antes del despegue intento recordar, en vano, si volar con monjas es de buen o mal agüero y cierro los ojos, con resignación, convencida de que será imposible que aterricemos sin eventualidades. A veces miro el reloj y comienzo mi propia cuenta regresiva: en una hora estaremos próximos a morir, en veinte minutos anunciarán la emergencia. Antes del despegue mi cabeza se convierte en una caja de resonancia con cientos de ideas catastróficas y me reprocho, ¿cómo fui capaz de convencerme de que todo va a estar bien? ¿Seré capaz de soportar este infierno dentro de mí misma?
Desde hace un par de años, vuelo acompañada de un ansiolítico que me recetó la psiquiatra. La pastilla se ha convertido en una muleta que, si bien me ha ayudado a bajarle el volumen a los pensamientos catastróficos, no ha logrado que volar se convierta en una experiencia del todo placentera. El año pasado, por primera vez en la vida, hice lo inimaginable: tomé un vuelo trasatlántico. Confieso que me tardé 36 años en tener el valor suficiente para poder viajar a Europa. Expandí mi vida y logré convencerme de que habría menos turbulencia al atravesar el mar, que una montaña. Sin embargo, mientras sobrevolaba el Atlántico, lo único en lo que podía pensar era en el desamparo. Si algo llegara a pasarle a ese avión, en medio de la noche, en medio del océano, sería imposible que nos encontraran. A pesar de haberme tomado una buena dosis de mi pastilla, me fue imposible conciliar el sueño. Duré las seis horas que se tardó ese avión en llegar hasta la otra orilla maldiciendo el espíritu aventurero de Cristóbal Colón. ¿A quién se le ocurría atravesar ese mar tan inmenso?
Cuando volví del viaje llevé esa imagen de profundo desamparo a una sesión con mi terapeuta, y me sugirió que empezáramos un proceso de psicoanálisis para intentar entender de dónde venía esa fobia. Para ella, resultaba evidente que el miedo a los aviones se había instalado, de manera muy profunda, en un lugar bastante primario de mi inconsciente. Después de algunos meses intentando ese tipo de terapia, puedo asegurar que la libre asociación me ha dado algunas luces sobre por qué me aterra tanto estar en una situación en donde no tengo absolutamente ningún control. También, de vez en cuando, los rostros de Will Smith y de Cristóbal Colón se superponen cuando intento poner en palabras qué es eso que tanto me aterra.
Desde que tengo memoria, he tenido un sueño que pocas veces me he atrevido a nombrar en voz alta: quisiera conocer Japón. Mientras escribo esto, pido en secreto que no me tome otros 36 años reunir el coraje suficiente para expandir mi vida. Hoy deseo con todas mis fuerzas que mi valentía se estire y me permita tocar tierra en el archipiélago asiático.
*Gloria Susana Esquivel es escritora y podcaster. Es autora de la novela Animales del fin del mundo, el libro de no ficción ¡Dinamita! y la directora y anfitriona del podcast sobre feminismos Womansplaining.
![]()

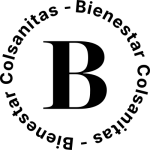
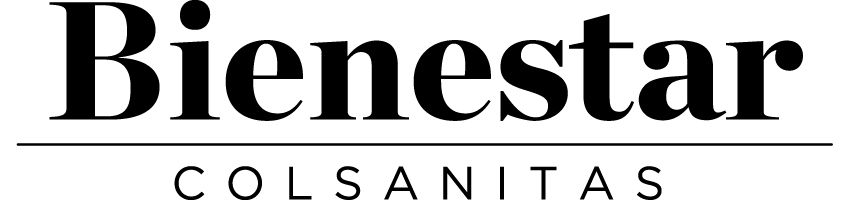
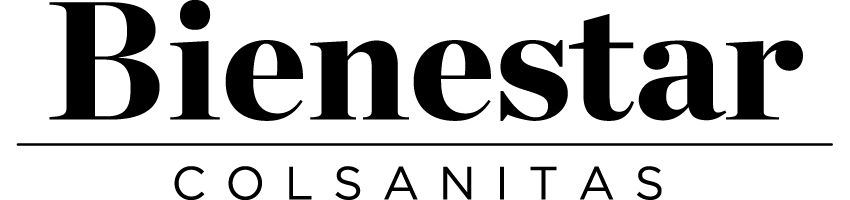


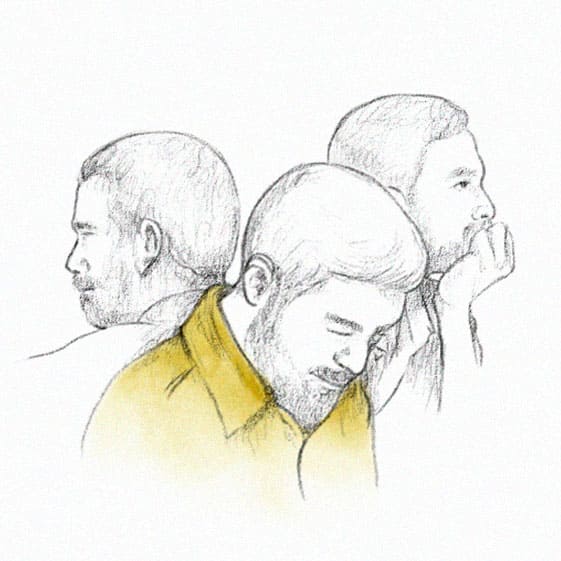
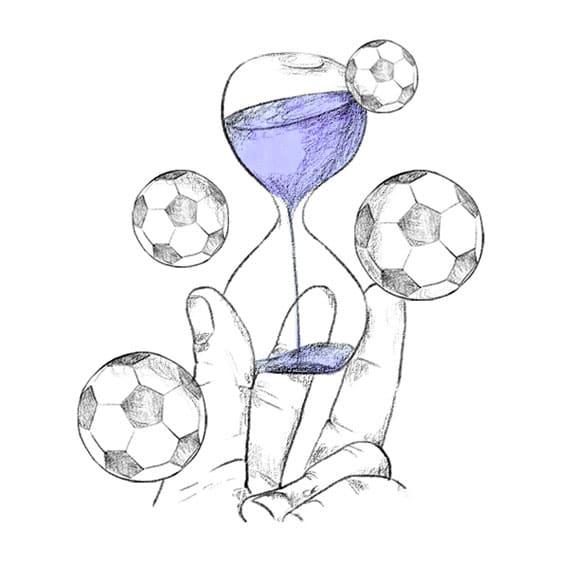





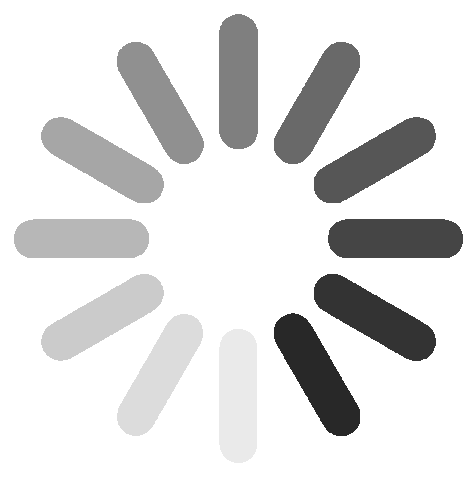


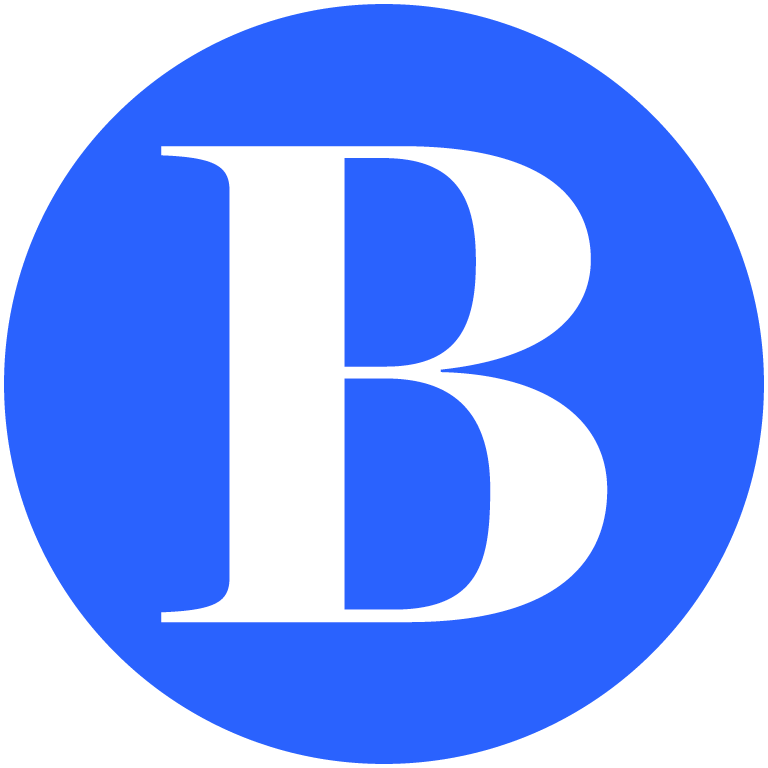

Dejar un comentario