Pasar por una enfermedad devastadora es toda una lección de vida y esperanza. Eso se desprende del testimonio de este publicista bogotano que vio de cerca la muerte.

engo 27 años y hace uno volví a nacer. Todo empezó en octubre de 2012: Congreso de Publicidad en Cartagena. Más de mil personas del mundo de la publicidad, entre ejecutivos de cuenta, creativos y diseñadores, se reunían en busca de reconocimiento. Vasos llenos de whisky, botellas de cerveza esparcidas por las calles, puestos callejeros de comida y fiesta. Yo era uno de esos. En esos días no se me pasó por la cabeza que mi vida daría un giro de 180 grados.
El día que regresé a Bogotá empezaron los síntomas. Esa mañana todo me daba vueltas, mis ojos no podían enfocar ningún objeto y el dolor de cabeza era insoportable. “Este es el peor guayabo de mi vida”, pensé. Al día siguiente me desperté con un dolor agudo en el estómago y empecé a notar que cualquier cosa que comía me caía mal. Vivía con sueño y sentía el hígado cada vez más irritado. Seguía pensando que era guayabo después de tres días de excesos, pero la tercera noche después de llegar me desperté envuelto en sudor en mitad de un sueño extraño y caminé tambaleando al baño. Bajé la mirada y noté horrorizado que mi orina tenía una tonalidad oscura. A la mañana siguiente varié mi alimentación. Reduje drásticamente los alimentos grasos y empecé a tomar dosis abundantes de agua. Fueron tres días en los que mi cabeza se llenó de interrogantes. Hasta que una mañana, al llegar a la oficina, una compañera se quedó mirándome aterrada y me dijo: “Tienes los ojos amarillos. Pareces un X-Men”. Ahí empezó el descenso al infierno.
Inmediatamente me fui a la clínica Santa Fe, ubicada al norte de la ciudad y a la que podía acudir gracias al seguro de medicina prepagada que tenía en ese momento. Ya no solo eran los síntomas estomacales. La sensación de malestar general invadía mi cuerpo. Pero no era un simple resfriado, ni tampoco una migraña. Los médicos me examinaron y concluyeron que podía tratarse de una hepatitis. Luego de practicarme varios análisis de sangre afirmaron que mis síntomas eran absolutamente normales. Me explicaron que al medir los niveles de bilirrubina en mi sangre podían comprobar si el tono amarillento de mi piel se debía a una ictericia, como se denomina a la aparición de esta coloración en la piel, los ojos y las mucosas. “Me sube la bilirrubina…” la canción de Juan Luis Guerra, retumbaba irónicamente en mi cabeza.
Volví a mi casa y al mirarme en el espejo vi a un hombre lobo en transformación. Mis ojos se habían convertido en dos brillantes pepas de intenso ocre. Los médicos me habían ordenado permanecer 15 días en absoluto reposo. La dieta que había llevado de niño era ahora una exigencia para curar la enfermedad: gelatina de todos los sabores, dulces y dosis permanentes de cuajada con melao. Pasé esos días en mi casa en compañía de mi mamá y de mi hijo Martín, que a sus escasos siete años no entendía por qué su papá no quería salir a jugar al parque y se mantenía acostado en la cama. La segunda noche me desperté dando alaridos. Unas ronchas de aspecto rojizo cubrían mis piernas. A medida que se esparcían por mi cuerpo me iban generando más rasquiña, y el ardor era insoportable. Sin pensarlo dos veces, me metí a la ducha para que el agua hirviendo aliviara por unos segundos la horrible pesadilla.
En la mañana, mientras desayunábamos en silencio, noté que mi mamá observaba incrédula cómo me desmoronaba físicamente. Pero a pesar de la tristeza, su fuerza era indestructible. El televisor transmitía en ese instante el noticiero de la mañana. Seis policías habían sido asesinados en una zona rural del Cauca por miembros de las FARC. Mientras fingíamos oír atentos los demás titulares, el silencio se rompió y decidimos que lo mejor era volver a la clínica. Al verme llegar, los médicos notaron que algo no andaba bien. Desesperado, les rogué que me ayudaran a frenar la aparición de las ronchas, que ya se habían expandido por todo mi cuerpo. Luego de reunirse para evaluar mi estado, decidieron practicarme nuevamente exámenes de sangre. El diagnóstico adquirió un tono distinto. Efectivamente tenía hepatitis, pero de una gravedad extrema. Mi nivel de bilirrubina había ascendido al tope máximo que un ser humano puede soportar. Después de eso, solo podría esperar la muerte. “Debe permanecer aquí hasta que demos con un diagnóstico más acertado”, me dijeron los médicos, sin disimular un tono de duda en su voz. Esa fue mi primera noche en la clínica Santa Fe. Estuve internado durante los dos meses siguientes.

Debido a la rareza de mi enfermedad, me convertí en un ratón de laboratorio. Por mi habitación pasaban médicos, especialistas, enfermeras..., todos con el propósito de conocer al paciente de síntomas extraños y evaluar el caso. Me practicaron un sinfín de exámenes para intentar descifrar qué letra del abecedario de las hepatitis había adquirido. Incluso llegaron a pensar que se trataba de una que solo se conocía en África. Pero no daban con el virus maligno que atacaba a mi cuerpo. El panorama era incierto. Me sentía como si estuviera a punto de destapar un regalo sin saber qué me podía encontrar. Todos los días los médicos iban descartando posibilidades de un listado terrorífico de opciones: linfoma, cáncer de páncreas, anemia… Y el tiempo seguía avanzando.
Mi sistema inmunológico se había vuelto completamente vulnerable. Mis células de defensa, más conocidas como CD4, desaparecieron. Y este fatal síntoma solo podía significar dos cosas: tenía VIH o leucemia. Por esos días, un herpes muy agresivo atacó mi boca. Recuerdo esos meses como los peores de mi vida. Hasta ese momento, el significado que le daba a esta palabra era muy superficial. “Vida” era ir todos los días al trabajo sin fijarme en el mundo que me rodeaba; vida era salir de fiesta varios días a la semana, vida era alimentarme como un hábito más para sobrevivir; vida era dejar poco tiempo para mis amigos y mi familia. Pronto, eso cambiaría.
En esos días en la clínica mi piel empezó a insolarse sin ninguna explicación. A pesar de pasar horas encerrado en el cuarto, parecía como si en realidad hubiera estado expuesto a rayos de sol ininterrumpidamente y sin ninguna protección. Pero así como me insolaba y mi piel empezaba a descamarse, poco a poco iba renaciendo el órgano más grande de mi cuerpo. Los médicos decidieron practicarme biopsias. En una de ellas extrajeron muestras de mi médula y concluyeron que padecía una hepatitis tóxica. Todo apuntaba a que durante ese viaje a Cartagena había ingerido una sustancia tan demoledora que había destruido mi hígado. Al pasar dos meses, los médicos decidieron darme salida nuevamente. Abandoné la clínica y me puse como meta retomar mis rutinas de ejercicio para compensar todos esos días que había pasado acostado en una cama. También decidí que no volvería a agredir mi cuerpo y que de ahí en adelante prepararía mi propia comida. Pero la pesadilla no había terminado.
Una mañana soleada salí a caminar. Todo iba bien hasta que mi vista se empezó a nublar, vi destellos de todos los colores y me atacó una migraña tan intensa que perdí el conocimiento. Sin saber muy bien cómo, volví a mi casa y guiado por un mal presentimiento, empaqué algunas cosas en una maleta y tomé un taxi a la clínica. Creo que los médicos no se sorprendieron al verme. Aunque habían avanzado en el diagnóstico, sabían que no todo se había esclarecido. Nuevamente me practicaron exámenes de sangre. Tenía anemia, además de todo. Me practicaron una biopsia de médula, uno de los dolores más agudos que he sentido en mi vida. Aunque me inyectaron un sedante para apaciguar el dolor, perdí el control: daba alaridos y culpaba al mundo de ponerme en esa situación. Al despertar de ese estado de ensoñación, sentí la mano de mi mamá sobándome la frente mientras me repetía: “No te preocupes, estoy aquí”.
Hasta ese momento no sabía qué era la aplasia medular. Hoy sé que consiste en la desaparición de las células sanguíneas de la médula ósea, donde diariamente se producen más de 20 mil millones de ellas. Por esta razón mi cuerpo, al perder leucocitos o glóbulos blancos, era más propenso a adquirir bacterias; al perder eritrocitos o glóbulos rojos, no transportaba correctamente oxígeno a los tejidos; y al afectar las plaquetas, producía hemorragias. Cuando supe que ese era mi diagnóstico, sentí miedo. Pero no el miedo que sentía cuando era niño y enfrentaba la oscuridad, o cuando salté por primera vez a una piscina sin saber nadar muy bien. Era miedo de no volver a ver sonreír a mi hijo, de no volver a jugar un partido de fútbol con él. Miedo de no poder abrazar a mi mamá, ni de demostrarle cuánto la amaba. Dicen que lo peor que le puede pasar a un enfermo es perder la esperanza. Yo sentía que en mi interior una luz se apagaba lentamente.
Por suerte, mi familia y amigos hicieron que mantuviera la fortaleza. Gracias a ellos entendí lo que significa la solidaridad. La agencia de publicidad en la que trabajaba no dejó de cosignarme mi salario durante mis temporadas en la clínica. Además, tuve la fortuna de contar con un seguro médico que me respaldó en todo momento. Esa inversión mensual que muchas veces veía innecesaria salvó mi vida y evitó que mi familia quedara en la quiebra.
Como el diagnóstico era aplasia medular grave, mi única salvación era encontrar un donante de médula. Los médicos decidieron trasladarme a la Clínica de Marly, especializada en trasplantes de médula ósea y considerada la mejor de Latinoamérica en ese campo.
Desde la ventana de la clínica donde pasé esos seis meses, observaba caras conocidas que se agrupaban afuera con mensajes de alivio. Los médicos me prohibieron abandonar la habitación. Debía usar un tapabocas permanente y ni siquiera podía salir a caminar por el pasillo. Mi cuerpo era mi cárcel. Dejé de ver a mi hijo, a mi familia y a mis amigos. Esta batalla la debía enfrentar solo. A pesar de todo, mi mamá logró ingeniárselas para ambientar el reducido espacio que ahora era mi casa con revistas, películas y un Xbox para que huyera por momentos de la realidad.
Mi día empezaba a las 4:00 a.m. con el llamado de una enfermera, quien me extraía una muestra de sangre. A las 9:30 a.m. me acostaba en el sofá de la habitación y recibía por unas horas los rayos del sol. Era ahí cuando me sentía realmente vivo. En esos días me uní a un grupo de enfermos terminales y descubrí cómo las personas en estos momentos se aferran más que nunca a la idea de vivir. Nunca me había interesado la lectura, pero a mis manos llegó Crimen y castigo, de Dostoievski, y lo leí. Adquirí la habilidad de poner mi mente en blanco y dejar que el tiempo pasara. Todo esto me ayudó a no enloquecer.
Los días que siguieron fueron muy dolorosos. Mi mamá siempre mantuvo la cordura y a pesar de que visitaba a su hijo moribundo, sonreía cada vez que me veía. Reconocí a las personas que me amaban realmente y que en la adversidad siempre seguían firmes. Identifiqué a las personas que quería tener a mi lado si sobrevivía. Y entendí que, a pesar de todo, estas experiencias fortalecen lo que muchas veces dejamos a un lado: el espíritu.
Según las estadísticas, una persona tarda un año en conseguir un donante. El mío apareció a los 45 días. En una región de Francia a la que nunca en mi vida he ido, vivía una mujer de 49 años que iba a salvar mi vida. Esta fue y es la única información que tengo de ella. Por lo que he investigado puedo deducir que su salud está intacta, un requisito esencial para convertirse en donante. Sin saberlo, y a pesar de no habernos visto nunca, compartíamos un código genético. Como no podía verla, abrazarla, llamarla o tener cualquier otro contacto con ella, decidí enviarle una carta agradeciéndole la vida a esta mujer que hasta el momento no tenía nombre.
Cuando la posibilidad de un donante existe, cambia todo el panorama. Los médicos reunieron a toda mi familia y les explicaron el proceso. Todo funciona como un engranaje en el que cada segunda cuenta. Cinco días antes del trasplante debían practicarme una quimioterapia muy agresiva para desaparecer cualquier rastro de mi médula ósea e incubar la nueva. Un día antes llegaría desde Francia el tejido que salvaría mi vida. El día cero, volvería a nacer. Recuerdo ese instante como ningún otro.
Luego de un trasplante de médula ósea las posibilidades de que el procedimiento sea exitoso son de un 90%. Sin embargo, solo pasados diez días los médicos saben con certeza si pueden darle una buena noticia al paciente. Una de las macabras posibilidades es que se produzca enfermedad de injerto contra huésped, en la que las nuevas células entren a destruir todos los tejidos. Este periodo de incertidumbre transcurre con sigilo, en una zona aislada, sin tener ningún contacto con el mundo exterior.
Un día soleado de mayo me desperté con una sensación de bienestar sorprendente. Unos minutos después, los médicos entraron a mi habitación. Por sus caras lo supe de inmediato: me había salvado. El ambiente se llenó de risas, de llanto y solo pude pensar en mi hijo y en todos los planes que quería cumplir junto a él. La vida me daba una segunda oportunidad.
Varias cosas cambiaron en mi vida. Antes era un adicto al trabajo, salía de la oficina a las 4:00 a.m. y desaprovechaba mucho el tiempo. Ahora sé que vale oro. En la agencia me recibieron con los brazos abiertos y conscientes de este cambio, me permiten tener un horario flexible. No volví a comer en restaurantes porque mientras termina de incubarse el nuevo tejido, proceso que tarda un año, solo puedo confiar en lo que preparan mis manos. El próximo 15 de mayo cumplo un año de esta nueva vida. Estoy ahorrando para comprar dos tiquetes y así volar de Bogotá a Francia con Martín, mi compañero incansable de aventuras. Allá me espera mi donante. Cuando nos abracemos, su médula habrá encontrado la savia que le quitaron y que ahora vive en mí.

![]()
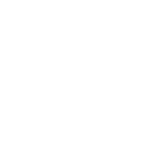
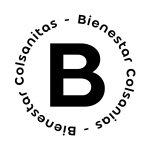

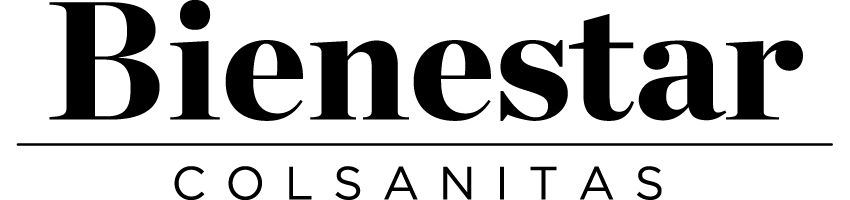

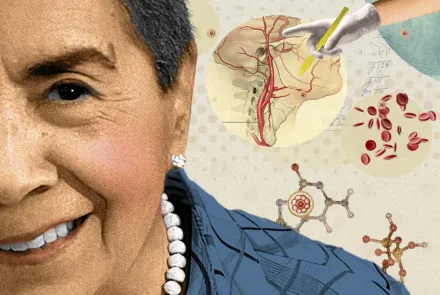







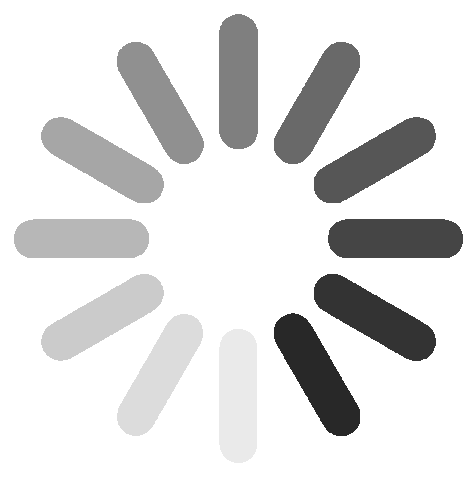


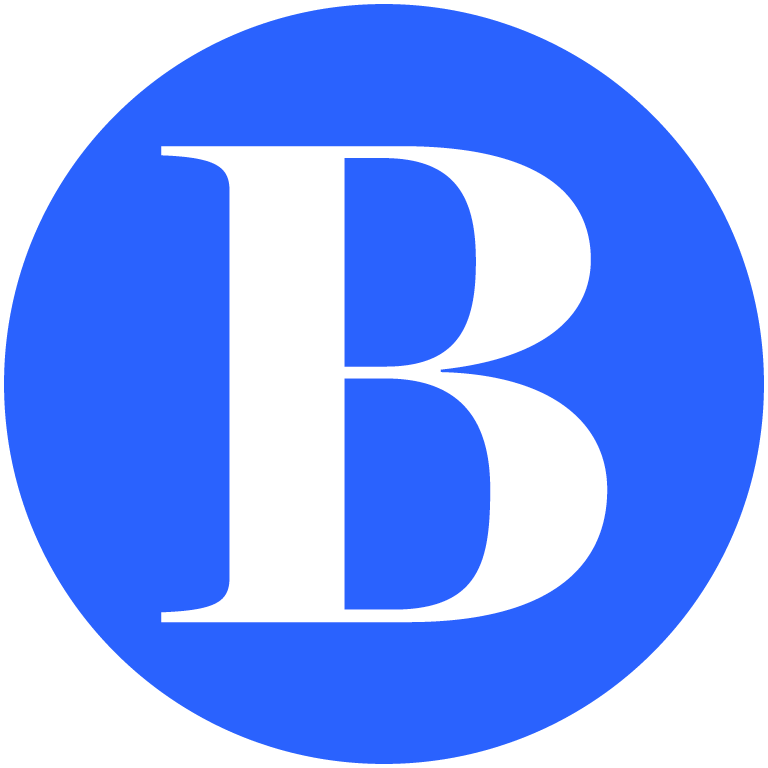
Dejar un comentario