La serie inspirada en la novela de Laura Restrepo lleva varias semanas encabezando la lista de las más vistas en Netflix. Uno de sus guionistas, Andrés Burgos, revela los hilos que tejen esta historia muy colombiana, marcada por la violencia, los vínculos familiares y la salud mental.
Desde hace más de 20 años, Andrés Burgos viene cultivando una carrera anfibia en la cual la escritura literaria y el lenguaje audiovisual le han permitido narrar diversas Colombias. La serie Delirio, adaptada por Andrés a cuatro manos junto a Verónica Triana a partir de la novela homónima de Laura Restrepo, es el fruto más reciente de una larga trayectoria que incluye los libretos de Betty, la fea y Hasta que la plata nos separe, de la mano de Fernando Gaitán, y la escritura y dirección de su emotiva película Sofía y el terco.

A través de cada una de sus series, películas y libros, o simplemente al conversar con él en una esquina de Medellín o de Ciudad de México, es posible percibir su aguda capacidad de observación de la complejidad de las relaciones humanas y la precisión narrativa para representarla a través de la inteligencia del humor o la intensidad del drama.
En el caso de Delirio, esa sensibilidad es la llave para abrir la ventana y escudriñar en el pasado de la turbulenta Colombia de los años ochenta y adentrarse en las mareas interiores de los personajes creados por Laura Restrepo. Por un lado está la salud mental de Agustina, personaje protagónico de la serie, interpretado por Estefanía Piñeres; por el otro, la masculinidad en jaque de Aguilar, el personaje de Juan Pablo Raba: un cuarentón inmerso en desafíos de clase y sacudido por la complejidad de amar a una mujer mucho más joven; y completando el triángulo está Midas, a través de quien revivimos la violencia traqueta de aquellas décadas gracias a la excepcional actuación de Juan Pablo Urrego.
Esta conversación con Andrés Burgos es una puerta abierta para chismosear en la trastienda de la serie y un largo piropo a la literatura, en la cual los mejores guiones reclaman estatus de género literario.

ÁNGEL UNFRIED: Andrés, para empezar hablemos de algo anecdótico que nos conecta con la literatura. Cuéntame sobre tu recuerdo de la primera vez que leíste la novela de Laura Restrepo en la que está inspirada la adaptación de la serie Delirio.
ANDRÉS BURGOS: Recuerdo dos cosas. En ese momento yo tenía puesta la camiseta de la literatura groupie por todo lado para lo que fuera como lector, como aspirante a escritor y entonces recuerdo mucho la alegría de que la novela ganara el primer Premio Alfaguara colombiano y lo celebré como se celebran los triunfos de la selección.
El otro recuerdo que tengo de Delirio es su lenguaje: una escritura que en su momento sentí muy saramagiana, por ponerla de algún modo, porque era uno de los picos más altos de popularidad de José Saramago y sentí que la narrativa de la novela estaba muy hermanada con la de ese autor.
AU: ¿Cómo surge la idea de hacer una adaptación en formato de serie a partir de esa novela? ¿Fue una iniciativa tuya y de Verónica Triana o los buscó la productora?
AB: La idea partió de la casa productora TIS que le hizo la propuesta a Netflix. Netflix les dijo: “Si logran convencer a Laura Restrepo, pues nosotros estamos montados en ese carro”.
Laura Restrepo no estaba muy tentada a hacer una adaptación de su obra y los productores tuvieron que convencerla. Parte del proceso de convencimiento implicó la presencia de Verónica Triana y la mía, pues ya con Laura nos conocíamos de algún modo en la vida; los caminos se habían cruzado por los libros porque ambos guionistas veníamos del mundo literario. Verónica estudió la carrera de literatura, yo algunas veces me había cruzado con Laura y como fan le había regalado alguno de mis libros. También, Laura conocía una adaptación anterior que nosotros habíamos hecho: Noticia de un secuestro de García Márquez.
Cuando vio el tono que nosotros le podíamos imprimir a la serie, más las posibilidades en la calidad de la producción que podía brindar la casa productora y la plataforma le sonó.
AU: En Delirio hay dos líneas narrativas muy fuertes: una es la historia de esa Colombia, de los setenta y ochenta, una historia social de muchas capas, mamertismo, narcotráfico transversal a toda la sociedad, el arribismo, el clasismo. Por un lado, está eso y por otro lado está la marea de los personajes, en especial la de Agustina. Primero, ¿cómo fue revisitar esa historia del país que conoces bien?
AB: Volver a Delirio es volver a unas épocas muy tremendas que le tocó vivir a mi generación. Revivir esa Colombia que es la causa de esta Colombia que vivimos hoy. La idea con la adaptación era reflejar estos problemas que expone la novela de los choques de clase, el narcotráfico y la salud mental, pero en nuestra adaptación queríamos dar prioridad a los dramas de puerta cerrada. Lo que Laura llama “la locura que se cuela por debajo de las puertas cuando la gente se encierra en la casa a creer que está seguro”.
Inevitablemente al colarse esta locura por debajo de las puertas se iba a colar la situación social del país. Que para nosotros abordarla de ese modo era una gran oportunidad porque podíamos hablar de temas como el narcotráfico, pero sin ser demasiado explícitos. Además le podían dar unos matices que en general poco se han abordado: queríamos meternos por un lado que ha sido mucho más ambiguo y es el involucramiento de las familias de clase alta con apellidos de alcurnia en el negocio del narcotráfico.


AU: Bueno, entonces hablemos más a fondo sobre esa locura que se cuela bajo las puertas: ¿cómo fue para ti y para Verónica reconstruir ese entramado mental de Agustina, que es muy complejo y que está enmarcado en esa familia rica, hipócrita y traqueta? ¿Cómo es ese acercamiento a la salud mental y a la intervención en salud mental de la serie?
AB: El tema de la salud mental tal vez era el reto narrativo más grande que nosotros teníamos; porque: uno, es un tema de tremenda relevancia hoy en día y hay un acercamiento, una aceptación mayor y también muchas opiniones al respecto y mucha mayor información.
Para no caer en imprecisiones y cuidarnos mucho de no romantizar la enfermedad mental, tampoco de esquematizarla, teníamos que ser prudentes, lo más precisos posibles, pero manteniendo la riqueza y la ambigüedad que eso nos pudiera proporcionar dramatúrgicamente. A partir de eso nos generamos una premisa: no casarnos –y esto lo hizo Laura también en el libro–, con una patología en particular.
El otro asunto que era muy interesante es que al ser una pieza de época, al estar narrando los setenta y los ochenta, nos permitía establecer un paralelo en el manejo, la percepción, el cuidado, el trato y el lenguaje de la enfermedad mental; podíamos darnos cuenta del camino que se ha avanzado retratando la forma en que esto se abordaba hace cuarenta y pico de años.
Podíamos jugar con matices, crudezas que eran parte de la cotidianidad, mucha incorrección política y mucha incomprensión del fenómeno que más allá de un ánimo moralizante nos hablaba de un momento concreto y de formas en que la sociedad aborda los problemas, las enfermedades, las diferencias.
AU: Siento que esa complejidad y fronteras difusas de la salud mental están muy retratadas y de un modo que reconoce al personaje más allá de su condición de paciente.
AB: Para tener un derrotero, nosotros acudimos a un asesor psicológico y psiquiátrico que nos ayudó a establecer un diagnóstico de Agustina, pero era un diagnóstico que nos servía de guía; de herramienta de trabajo interno en el cuarto de escritores, pero es algo que no íbamos a expresar abiertamente en la historia. Eran más unas bases que nos sirvieran para encontrar reacciones concretas, visualizables de la patología en algún momento.
AU: Bueno, yendo a otra cara de la salud mental, de las personas, entre comillas, sanas, está en el personaje de Aguilar. Muy oportuno que sea interpretado por Juan Pablo Raba, un vocero en los temas de salud mental y quien en su podcast problematiza las nuevas masculinidades. Aguilar es un cuarentón enamorado de una veinteañera, pero lleva con coraje y con valor esa relación. Tiene la situación súper compleja de ser vulnerable ante esta mujer, que es candela, y se convierte en su cuidador. Háblanos de Aguilar, de la construcción de ese personaje.
AB: En el lanzamiento de la serie el evento de la alfombra roja que se hizo en Bogotá, Laura dijo algo de Aguilar y es que en esencia es un hombre bueno. Es un hombre bueno y parte de su recorrido en Delirio desde la novela era el recorrido de un hombre consciente que intenta hacerlo mejor frente a problemas que lo abruman. De algún modo es un homenaje a los hombres buenos, esto en palabras de Laura.
Desde la escritura también nos interesaba acercarnos a un hombre en el que prima la racionalidad, de militancia de izquierda, educado y que vive en un marco donde muchas veces todos los matices que se salen de la realidad pueden empezar a ser considerados como mágicos o como caprichos. Para nosotros era una gran oportunidad enfrentar la racionalidad de un personaje que además por su vocación política pues tiene tendencia al control y su vocación es hacer su búsqueda y su ideología es la búsqueda de un marco que considera ideal para una sociedad a una sociedad idílica o una sociedad futura, pero un marco que en últimas es el control enfrentado ante la imposibilidad de control que es atrapar la naturaleza humana y más la naturaleza humana exacerbada por la enfermedad mental.

También, pegados un poco de lo de Laura, queríamos resarcir el papel de la masculinidad. Explorar las posibilidades, los caminos, a veces los heroísmos o los conflictos o las necesidades que se presentan dentro de una relación de ciertos enfoques masculinos a partir de la premisa de hacer el bien.
Esto en contraste con las formas de asumir la masculinidad que predominaban en la época que para mí, como escritor, eran una delicia porque era desbordarse en todos los mitos con los que fuimos educados y en todas esas incorrecciones que nos indujeron y con las que nos hicieron creer que eso era ser un hombre.
Entonces eso, desde el punto de vista de una narración, es un regalo increíble: poder contar eso sin tapujos, también sin moralismo, simplemente retratando cómo era la realidad en su momento y aliviarnos un poco de que las cosas hayan cambiado.
También, decirles a las nuevas generaciones: ustedes son afortunados de vivir el momento en que vivimos. Probablemente hay muchas cosas para cambiar y para mejorar, pero algún camino se ha recorrido.
Y puedo agregar una anécdota al respecto: nosotros teníamos dentro del set, en los departamentos de equipos, gente muy joven, que a veces veían la forma en que reaccionaban los personajes y decían, “pero todos son tóxicos, y estas personas por qué hacen este tipo de cosas”. Y yo pensaba, pues las hacen porque era lo que dictaba la época, las hacían porque podían, las hacían porque eran los 80’s y las hacían porque son humanos y probablemente así se comportaban tus padres o este fue el marco en el que crecieron tus padres o tus abuelos. Esto para un escritor, poder contar la cotidianidad desde esta perspectiva, es un regalo, es un tesoro.
AU: Andrés, una palabra que has usado un par de veces es “incorrección”. Llevas más de 20 años escribiendo para audiovisual; en estos años los lenguajes se han vuelto más experimentales, pero también las formas de abordar la interioridad de ciertos personajes y las relaciones humanas; en los noventa la incorrección de la que hablas en ciertos momentos sobrepasaba la tolerancia de las generaciones actuales. En concreto, tú trabajaste con Fernando Gaitán en Betty la Fea. Hoy en día ha habido mucha controversia sobre lo tóxicas que eran esas relaciones, esos personajes y demás. ¿Cómo ha sido vivir esa evolución del lenguaje audiovisual y de las maneras de ver y retratar las relaciones humanas en pantalla?
AB: Yo creo que la ficción y cuando hablo de ficción hablo de cine, de literatura, de teatro, de las series también, son el terreno para una creación libre y para un modo de reflejar el mundo. Debe sobrepasar el interés moralista de ser cartilla para moverse en el mundo.
Yo creo que en ese espejo muchas veces nos debemos reflejar y que a veces la crudeza, o la incorrección que nos muestra ese reflejo de la ficción, puede incluso llegar a ser mucho más efectivo como crítica que el señalamiento frontal y maniqueo simplemente de lo que está bueno y lo que está malo.
Y que también en el proceso de construir mejores sociedades, mejores relaciones, tener una mejor educación para las nuevas generaciones, no se nos debe olvidar que la esencia de lo humano tiene un montón de matices, que no siempre se pueden medir con regla.
Y que cada circunstancia y cada caso en particular marca conflictos y marca momentos, coyunturas y decisiones que escapan a un juzgamiento a priori o a juzgamientos muy simples sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo claro y lo oscuro y creo que eso en últimas es una de las funciones del arte, ponernos frente a esos a esos espejos que nos hagan cuestionar y nos hagan ver las cosas en una amplitud mucho mayor que las que a veces nos los piden nuestros prejuicios, nuestros deseos o nuestras ideologías.
AU: Mi última pregunta es, ¿cuál fue el aprendizaje más significativo para ti de este proceso de escritura, de Delirio, en general, y de Agustina en particular?
AB: Para mí, que soy un hombre que viene mucho de la predominancia de la razón. Y pues ese es un esquema que se le va disolviendo a uno con los años, con irse enfrentando a la vida, con irse enfrentando a otros seres humanos, con la empatía o con los propios sucesos que te afecten.
Entonces yo diría que de Delirio me queda una capacidad mayor que la que tenía antes para afrontar la vulnerabilidad, para afrontar las dificultades que tienen que pasar otros aunque no sean evidentes a los ojos y que no sean manifestaciones tan concretas que uno pueda tocar y que las circunstancias del otro, pues están llenas de letra menuda que no conocemos y que, en la medida en que en que tengamos por lo menos eso presente, nos puede llevar relacionarnos un poco más comparativamente los unos con los otros.
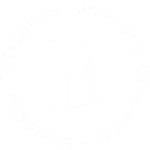
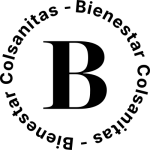
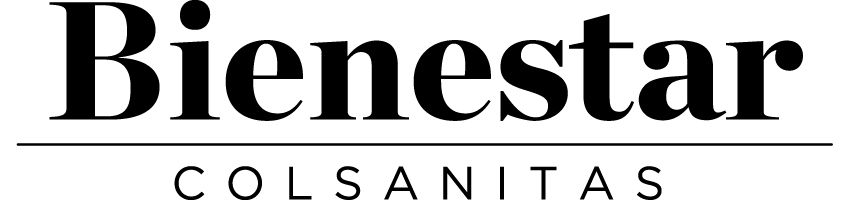
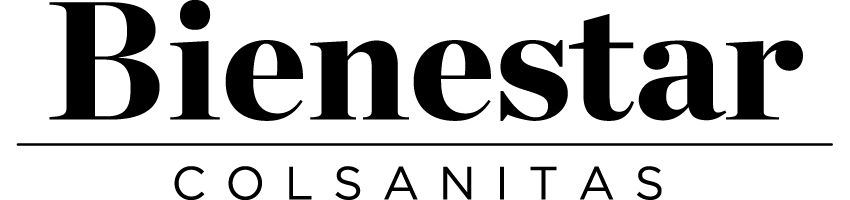



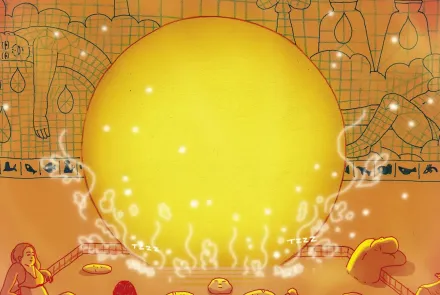








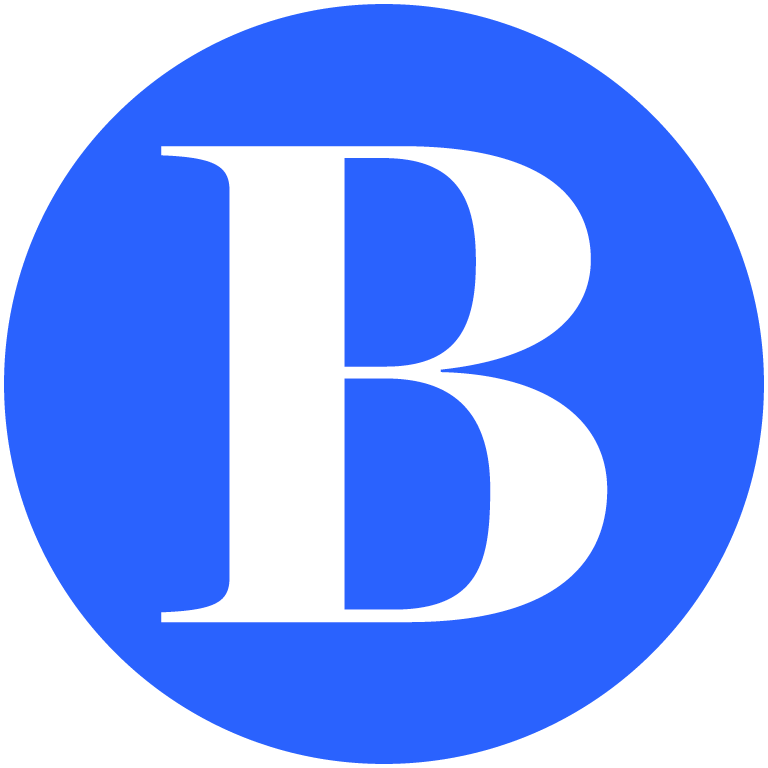
Dejar un comentario