En mi familia las mujeres envejecen tarde. Verse vieja o verse más vieja que alguien mayor es una deshonra, una afrenta contra la abuela que murió de más de 100 años con apenas media cabeza cana.
¿Por qué que nos digan viejas, o que nos vemos más viejas -que antes o que alguien- es un insulto, es ofensivo, un irrespeto? Si alguien se atreve a vaticinar mi edad al alza de inmediato es ubicado en la lista negra de gente a la que jamás le donaría mi sangre anciana. Y no estoy segura del porqué.
Una de mis amigas ha estado durmiendo unas cuatro horas al día porque tiene un trabajo absorbente, un esposo, una hija, clases y una rutina de ejercicio que solo alcanza a hacer completa si se levanta a las 4 de la mañana. “Me veo más vieja”, me dice casi todos los días. “Estamos más viejas que ayer”, le respondo yo, sin saber exactamente qué quiere de mí. Pero siempre me quedo pensando por qué eso de verse más vieja es tan problemático, si en efecto cada día estoy un poquito menos joven. Es lo natural, lo esperado de aquí a que la muerte transforme el envejecimiento en descomposición.
Y aunque lo natural es verse mayor, ahí estamos, creyéndole a cualquier crema, masaje, bebida, micro-dermo-lo-que-sea o truco que nos prometa detener el movimiento de rotación en este cuerpo terrenal.
Pero no soy sólo yo la obsesionada con envejecer. Las conversaciones con la gente, especialmente la gente que se perdió mi cotidianidad desde que era adolescente hasta ahora, usualmente llevan una conclusión no pedida que parte de un balance rápido entre el nivel esperado de envejecimiento versus la realidad.
Uno de mis tíos, hermano de mi papá, a quien no veía hacía mucho tiempo, me preguntó mi edad. “Casi 38”, le respondí. Y me dijo que parecía de menos. No se me hizo raro. Tampoco le respondí nada porque ya no le encuentro sentido a agradecer por ese ¿piropo?
Se envejece rápido en el lado de la familia de mi papá, y se envejece con un delay de 10 o 20 años en la familia de mi mamá. Mi abuela murió de 102 años y podía pasar como una señora de 80. Mi mamá está cerca de los setenta y parece de 50.
En cambio, en la familia de mi papá la piel parece arrugarse y mancharse, la masa muscular desvanecer y el pelo caerse desde los treinta y pico. Tras un análisis de mis posibilidades decidí que lo mejor era obsesionarme con la idea de que le heredé la maldición de la piel frágil a mi papá.
Desde entonces todas las decisiones de mi vida han sido guiadas por el pánico a que el milagro de la vejez atrasada de mi abuela Isabel no me haya tocado como herencia. Me domina el pavor a que un día me mire al espejo y me vea como de mi edad. Me da escalofrío de sólo pensarlo.

Así es como me demoro 400 segundos cada mañana y cada noche en la rutina de skincare: lavado con jabón especial, agua de rosas, hidratante, desmanchante -medicadas- la de ojos, el bloqueador, crema para el cuerpo, el rollito ese que activa el no se qué, las microvibraciones que activan el no sé cuántas. Poco maquillaje porque envejece la piel. Doble desmaquillante cuando se me ocurre ponerme. Cada dos horas, sagradamente -aunque esté en reunión, en una cita médica, o en medio del más emocionante chisme- me reaplico bloqueador, incluso si el sol no ha querido saludar a Bogotá. Tomo más agua que un frailejón, y no porque me guste, sino porque siento que se me achicharra la piel si no lo hago. Si voy a tierra caliente uso burkini. No trasnocho porque al otro día siento que amanezco con más líneas que el metro de Nueva York. Serum, cremas, tratamientos, limpiezas. A veces me despierto sudando en la noche: en mi sueño he finalmente aceptado que necesito botox.
Pero me harté. Me harté de evitar envejecer. Me siento atrapada en la culpa de no verme 20 años más joven, como mi mamá. Me agota verme una peca nueva después de recibir un minúsculo rayo de sol y sentir culpa porque de pronto hasta ahí no llegó el bloqueador. Me harté de verme la grasa abdominal de pre-cuarentona-no-fitness y odiarla por haber llegado para quedarse. Si veo un comercial más de pérdida de masa muscular o descalcificación voy a terminar tirándole al televisor mi aromática de hierbas antioxidantes.
Y la verdad es que esto no lo hago por mí. La verdad es que todo lo hago por… la envidia. La envidia que quiero generar. Mi único propósito no es verme eternamente joven, sino verme menos añeja que mis compañeras del colegio.
Al confesarlo me corono Señora Ridiculez 2022. ¿Por qué estar vieja es un insulto? Apuntarle al alza la edad a alguien es peor que injuriarle, pero al mismo tiempo morir joven y no llegar a envejecer es una tragedia. Vivimos en la paradoja de querer morir viejos viéndonos jóvenes. Y nos parece de lo más normal.
En lugar de elogiar a alguien por verse de menos años de los que parece, ¿por qué no mejor decir:
“Te felicito por haberte mantenido con vida en un país con altos índices de delincuencia, en tercer mundo y después de una pandemia. Tus arrugas me muestran que has reído con desparpajo. Tus manchas muestran que has disfrutado del mundo afuera de tu casa. Tu grasa abdominal me dice que te has comido lo que has querido. Y tus piernas flácidas que has elegido el placer de dormir por encima de la rutina de ejercicio forzada. Espero verte más arrugada, manchada, flácida y gorda el próximo año.”
Lo único que se me ocurre para justificar esta obsesión con la juventud eterna es que verse más viejo es demostrar que en efecto se está más viejo.
Me explico.
Estar más viejo también significa la presión de cumplir los requisitos sociales de esa edad: el esposo, los hijos, la carrera, el espesor de la cuenta, las propiedades. Y si una los cumple, entonces vienen otros: el segundo hijo, la maestría, el doctorado, la otra propiedad, la salud, el cuerpo, la estabilidad.
Y si no se cumplen los requisitos sociales para su edad, lo más conveniente es verse más joven, porque eso significaría que todavía le quedan años para llegar a la meta con la lista chuleada.
Pues no. A los 40 voy a llegar con el útero sin usos, sin anillo y sin propiedades. Y como sociedad vamos a tener que aceptarlo. Tal vez siga esclava de las cremas y escondiéndome del sol, pero no por mis compañeras del colegio, sino porque a mitad de la vida ya es difícil cambiar los hábitos. Seguiré obsesionándome y pensando que mi abuela va a jalarme las patas en la noche si no sigo la tradición de engañar a la inevitable vejez. Pero prometo celebrar las nuevas arrugas, las nuevas pecas y manchas y las nuevas formas de flacidez que me regalen los años.
*Katherine Loaiza Martínez es periodista y recientemente también magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Prácticamente no ejerce ninguna de las dos. Humana de Candelaria.
![]()
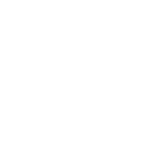
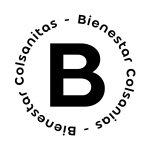

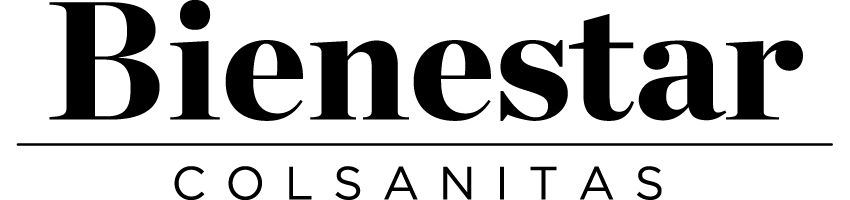









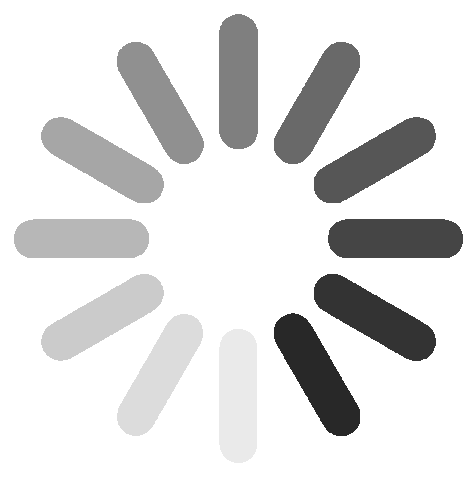


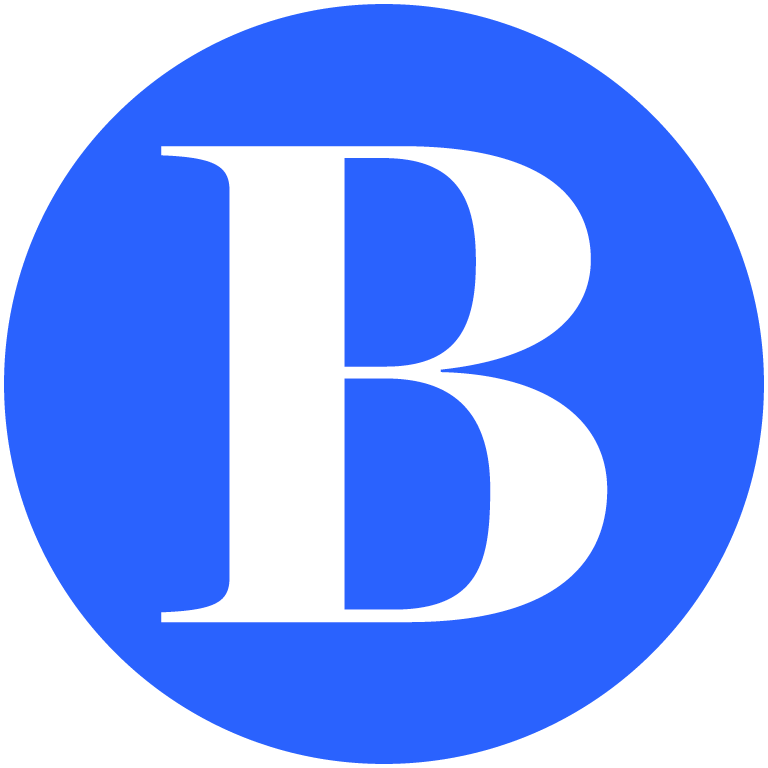

Dejar un comentario