Esta es la historia de un hallazgo empapelado entre cientos de artículos científicos, y su relación con una comunidad caribeña en Colombia que intenta preservar un ecosistema.

Playa Tranquila, Isla Barú
En las playas de Barú, una península a poco más de una hora del centro de Cartagena, los nativos tienen un apodo para las grandes cadenas hoteleras: “los monstruos”. Héctor Beleño, un hombre tranquilo de cuarenta años originario de Santa Ana, una de las cuatro comunidades que conforman Isla Barú, usa ese apodo cada vez que se refiere a ellos. Antes trabajaba como cocinero en cruceros de lujo, pero renunció en medio de su disgusto con esa clase de turismo. Ahora colabora con un hostal que queda frente al mar: “Hago los cocteles, llevo a la gente a ver el plancton allá atrás”, me dice mientras caminamos hacia un lugar menos rocoso de la playa, en el que debe despachar una lancha. “Gano por comisión, lo que me quiera dar el turista. Es que yo soy Sagitario, signo de fuego, muy inquieto, ¿me entiende?”.
Son las ocho de la noche y la lancha que debe despachar va cargada de turistas que van a ver el plancton luminoso en una laguna que él llama “El patio de Ñame” porque queda cerca a la casa de un amigo suyo, un pescador veterano dueño de la punta de la playa. “En esa punta hay muchas tortugas”, me cuenta. “Ñame sale a desayunar y ahí se ven. Mañana vamos”, me dice en voz baja, como si fuese a mostrarme un lugar secreto.
Desde hace años, “los monstruos” han querido comprarle esa punta de playa a Ñame, pero él no quiere vender. Dice que ya está muy viejo para recibir tanta plata. Además, me dice Héctor casi enojado, “aquí hemos convivido con las tortugas toda la vida. ¿Por qué vendería él ese pedazo? Antes no se venían tanto porque las cazaban mucho, pero otra vez están llegando. Cuando suben y dejan huevos, nosotros mismos con la gente de la junta comunal ponemos unas mallas azules, como un corral, para protegerlos hasta que nazcan, y luego se sueltan al mar”.
Termina de despedir la lancha y nos sentamos en una parte de la arena en la que nos llega el mar hasta la punta de los pies.
—Cuando yo estaba niño todo esto brillaba de plancton, brillaba uf… y nos subíamos encima de las tortugas porque crecían mucho.
—¿Cuánto?
—Como un camping abierto, digamos como dos metros redondos.
* * *
A la isla Barú llegan la tortuga laúd, la tortuga verde y la carey.
Las tortugas marinas pueden tener más de dos metros de longitud y pesar alrededor de 600 kilogramos. Ponen entre 65 y 180 huevos en cada temporada de anidación. Las hembras salen a las playas para anidar; los machos nunca abandonan el mar. Y solo una de cada mil tortugas que sale de un huevo logra llegar a la edad adulta.
Estos reptiles son controladores biológicos de especies peligrosas como la medusa. Cuando hacen sus nidos en la playa, los cascarones arrojan calcio a la superficie y se genera un abono para los árboles cercanos. Son indicadoras de salud de los ecosistemas: si hay tortugas y están en buen estado, quiere decir que todo ese ecosistema está funcionando correctamente.
Son nadadoras extraordinarias, fósiles vivientes, carismáticas y heroínas en películas, leyendas y cuentos infantiles. Ya lo dijo el escritor de ciencia y naturaleza David Quammen en The New York Times: nadie odia a las tortugas.
Pero cada vez son más escasas: en 1982 había alrededor de 115.000 ejemplares de tortugas laúd en todo el mundo. Hoy se calcula que hay 20.000. De otras especies no hay datos tan precisos, pero de todas ellas la carey es la más amenazada, en peligro crítico. Entre lo que más las afecta está el consumo directo, la pesca incidental, la basura, contaminantes del agua y la urbanización costera.
En 2018, ante el imparable declive de estos reptiles, un grupo de biólogos en Estados Unidos empezó a buscar alternativas para medir el nivel de contaminantes en las tortugas marinas. Normalmente, esto se mide extrayendo sangre, lo que es invasivo y doloroso. Justin Perrault, Andreas Lehner, John Buchweitz y Annie Karjian, de diferentes universidades y laboratorios toxicológicos, decidieron medir los niveles de sustancias en las lágrimas de las tortugas.
Los resultados, publicados en 2019, mostraron que las lágrimas contenían metales pesados como antimonio, arsénico, berilio, cadmio, cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio, talio y vanadio.
“La captación y acumulación de contaminantes en las glándulas salinas — lágrimas— de las tortugas marinas se ha ignorado relativamente, lo que es un descuido porque la función de ellas se ve significativamente afectada en las tortugas y aves marinas expuestas a ciertos contaminantes”, me dijo Gina Jiménez, bióloga, monitora en Isla Gorgona y colaboradora de Oceanmar Project, acerca de los hallazgos del artículo.
Los metales pesados tienden a bioacumularse y, en concentraciones altas, pueden causar envenenamiento. Además, como no son química ni biológicamente degradables, pueden permanecer en el ambiente cientos de años. El plomo, por ejemplo, actúa a menudo como un imitador del calcio. Los huesos son depósitos preferenciales, de acuerdo con Gina. Es decir, puede que en los estudios no se muestre mucho porque la mayor cantidad se encuentra alojada en la estructura ósea. “Lo clave aquí es que son metales pesados derivados de plaguicidas, pesticidas, minería, quema de carbón. Es decir, muchas veces no vienen de prácticas directas del océano… Hay que entender que el agua conecta todo”, dice Gina. “El páramo más alto del país afecta lo más bajo: el fondo del mar”.
Barú, el pueblo, Isla Barú
A esta parte de Colombia llegan la tortuga laúd, la tortuga verde y la carey (vulnerable, en peligro de extinción y en peligro crítico, respectivamente). Los habitantes de la isla se han relacionado con ellas toda la vida: las han comido guisadas, han usado sus partes para artesanías y el caparazón de la carey lo han vendido para hacer espuelas de gallos para las peleas. José Félix Cifuentes, de Isla Grande, las vendía hace años: “En Cartagena me daban unos treinta mil por el caparazón, eso es irrompible, y por la carne póngale veinte. Eso era lo que uno le sacaba en plata a ese animalito. Pero hace muchos años sí sé que valía más”.
A Barú, el pueblo, casi no llega gente. Hace apenas unos meses construyeron una carretera que bordea el mar y conecta con Playa Blanca. Vale diez mil pesos llegar en moto. No hay grandes hoteles y el pueblo no aparece cuando se busca Barú en internet. Sin embargo, tiene el túnel de mangle más grande de las tres playas, los niños dicen que hay caimanes, y el plancton se ve más brillante porque solo unas luces modestas de casas vecinas alumbran el agua. Suenan gallos todo el día porque las peleas siguen siendo una tradición. También hay dibujos de tortugas en las paredes de la calle.
Aquí vive Bernardo Medrano, una especie de leyenda: un hombre flaco y fuerte de setenta y cinco años, cuyo cuerpo exclama que ha pescado toda la vida en chalupa sin motor.
—Yo sé lo de las tortugas, cómo le digo, de generación en generación. Mi abuelo le enseñó a mi papá y mi papá a mí. Y yo le estoy enseñando todo a Obando, el hijo mío.
—¿Qué le enseñó?
—Pues a cogerlas, porque antes ellas no se cuidaban, antes eran el sustento, uno las cogía para comer con guiso.
—¿A qué saben?
—Muy sabrosas. Por aquí era una cosa normal comerlas. No era de maldad ni nada como la gente piensa, eran un sustento, y también los huevos se comían. Y había partes que se vendían como el caparazón.
—¿Y todavía caza tortugas?
—Hace años que no. Conocí a ese muchacho Diego, me dijo que trabajáramos con tortugas y yo le dije que no, pero él insistió mucho.
Al otro lado del mundo descubrieron que las tortugas están liberando, a través de un proceso natural de su cuerpo, suciedad que no vino de las dinámicas del mar.
Diego Duque nació en el Quindío, pero en 1998 se fue como voluntario para el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. Empezó a visitar las islas y a hablar con la gente, con la idea de trabajar en conservación. Le dijeron que si quería trabajar con tortugas tenía que convencer a don Bernardo, el buscador de tortugas marinas más sabio de la isla, entrenado en el arte delicado del sigilo.
Trabajan juntos desde hace quince años. Después de tanto atravesar el mar para hallar nidos, se hicieron amigos. “Llevamos tantos años con esto de las tortugas que ahora, si algún otro pescador encuentra un nido no lo rapta, sino que viene y nos avisa para nosotros ir a revisar”, dice Bernardo.
Bernardo y Diego han logrado georeferenciar 436 nidos e identificar 37 playas de anidación. Han aprendido que cuando una tortuga pone sus huevos, vuelve a subir a la playa quince días después. Que les gusta la sombra. Que mientras están poniendo quiebran ramas. Que cada vez le están temiendo menos a los humanos, o por lo menos a los de esta parte del mar.
Wilner Gómez, poeta de Barú y funcionario de Parques Nacionales, ha hecho versos y canciones sobre el mar y las tortugas. Trabaja en alianza con la Universidad de los Andes para que se conozca su pueblo y la relación que tienen con la fauna cercana. Su casa queda frente al camino de mangle: “Aquí en Barú con mi esposa Ana Sixta tenemos una iniciativa de ecohotel, que si tú quieres ir a ver el plancton, vamos; ir a conocer lo que se siente pisar la raíz de un manglar, vamos. Yo no voy a cobrar por eso, eso me da felicidad. Para mí todo consiste en necesitar cada vez menos, y quiero que se conozca esto, de una forma más orgánica, no excesiva”.
Diego concuerda con eso. “Es muy bonito ver cómo los habitantes de estas islas se apropiaron de su territorio”, me dijo la tarde en que nos sentamos a conversar en el barrio Getsemaní, en Cartagena, y vimos pelícanos pardos bajando en picada a pescar. “Transformaron algo tan enraizado en su cultura, como el aprovechamiento desaforado de la tortuga, en una cosa completamente diferente”.
Cualquier minúsculo proceso biológico se repite en el comportamiento humano. Al otro lado del mundo descubrieron que las tortugas están liberando, a través de un proceso natural de su cuerpo, suciedad que no vino de las dinámicas del mar, que llegó a ellas a través de una ruta salvaje. La maldición del aguasal, dijo Héctor la otra noche.
En Barú, antes de regresar a Cartagena, fui a pescar con Obando, el hijo mayor de Bernardo Medrano y el heredero de sus conocimientos sobre las tortugas. En la lancha solo llevábamos dos arepas de huevo con camarones y sus objetos de pesca. Atravesamos el túnel de manglar y empezamos a ir hacia el centro del mar en medio de las islas, que empezaron a verse grises, borrosas. “Por aquí se hacen las tortugas”, me dijo de repente, en medio de la nada. “¿Usted sabe nadar, cierto?”, preguntó, y antes de escuchar mi respuesta saltó al mar.
“Si no se tira no las va a poder ver bien”, me dijo desde el agua. Salté mientras él me decía casi gritando, por el ruido del viento: “Al mar no hay que tenerle miedo sino respeto, yo al mar lo respeto y por eso me sorprende”. Nadamos hacia el fondo. Unas cuatro tortugas iban y venían, chocando a veces con nuestros cuerpos. Duras. Imponentes. Nos miraban y seguían deslizándose plácidas. En algún momento empecé a distinguir a cada una.
Subimos. Seguimos navegando. Obando me dijo que cuando ve salir tortugas bebés le da mucha tristeza: “Todavía están muy chiquitas y uf, llegan a este mar y me da mucho pesar porque es muy duro sobrevivir”. Le pregunté por qué hacía eso, por qué buscaba nidos y promovía la limpieza del hábitat para las tortugas. Quería entender esa relación compleja y contradictoria, terca, entre la tradición bullosa de las peleas de gallos, lo heroico de vender una carne fina y llegar con dinero a casa. Lo cálido o doloroso de cuidar una tortuga cuando apenas puede moverse. Por qué hacer esto.
No sé qué respuesta esperaba, pero todo siempre es mucho más simple: “Porque me gusta verlas cuando salgo a pescar”.
*Periodista de Consonante, laboratorio de periodismo descentralizado de la FLIP. Colabora en diferentes medios colombianos. Una versión extensa de esta crónica hizo parte del especial periodístico Historias en clave verde, realizado bajo el proyecto de formación y producción “CdR/Lab Periodismo en clave verde” de Consejo de Redacción (CdR), gracias al apoyo de la Deutsche Welle Akademie (DW) y la Agencia de Cooperación Alemana.

![]()

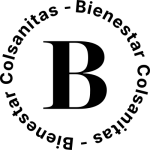
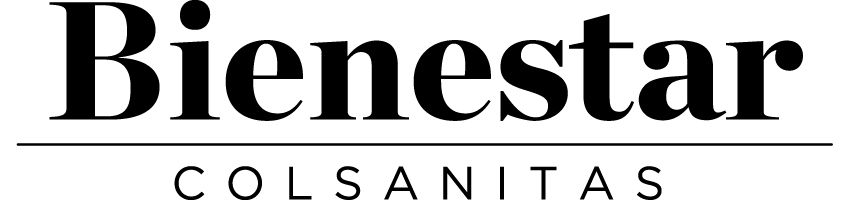
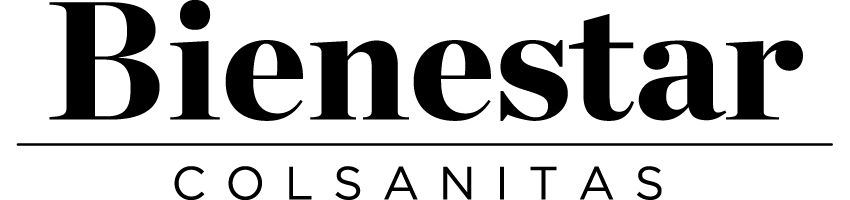


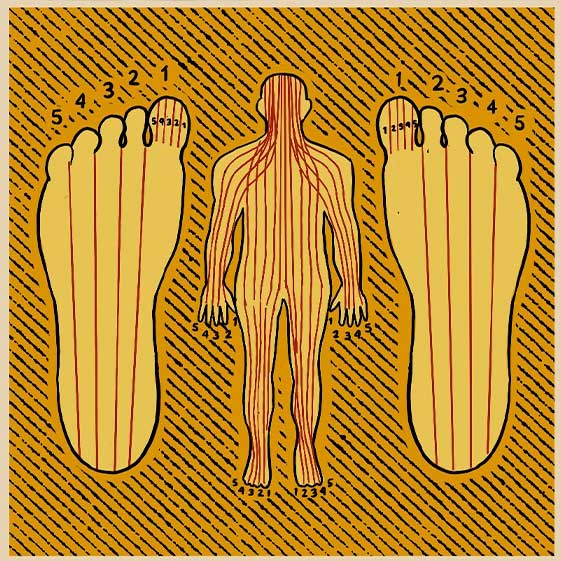






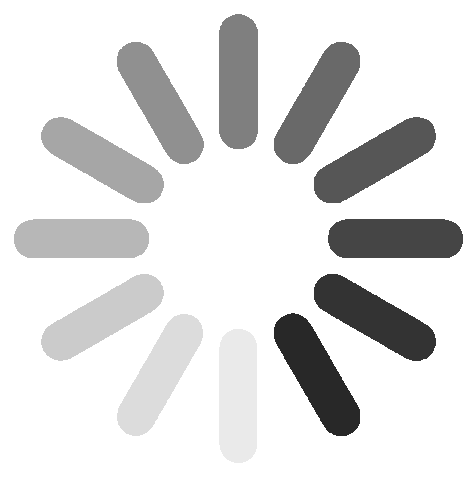



Dejar un comentario