En el municipio de Palmira (Valle) se encuentra la Alianza de Bioversity International y el CIAT, un lugar único en Colombia dedicado a la investigación para el desarrollo de un sistema alimentario que aporte soluciones a la seguridad alimentaria mundial.
A solo media hora de Cali existe un lugar que alberga más de 65.000 variedades de cultivos de fríjoles de 114 países, yuca de 28 países y forrajes tropicales de 75 países. Se trata de la sede de la Alianza de Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). En este lugar se conservan las semillas que proporcionan material genético, sin costo, para quienes necesiten cultivar nuevas variedades de cultivos resistentes al cambio climático, promoviendo así el conocimiento científico.

El edificio donde se conservan las semillas se denomina Semillas de Futuro y es el primer banco de germoplasma de Colombia, donde se clasifica todo el material vegetal de una semilla, para proteger y velar por su preservación. El edificio cuenta con la certificación LEED de nivel platino (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) pues es un diseño monumental y energéticamente eficiente, que incluye una marquesina externa para repeler la radiación solar, paneles para aprovechar la energía solar, control térmico, ventilación natural y acopio de agua de lluvia.
Lo más interesante es que todo el proceso que conlleva la conservación de una semilla se expone a los visitantes que llegan hasta las instalaciones de Semillas del Futuro. Los diferentes espacios cuentan con herramientas didácticas que permiten a los visitantes entender lo que sucede al interior de cada salón, lo que convierte el lugar en un espacio de divulgación científica muy útil para jóvenes y estudiantes.

¿Por qué es necesario conservar semillas?
Solo en el último siglo, alrededor de ¾ partes de variedades de cultivos se perdieron por diferentes razones, como la concentración de la producción en monocultivos que daban más rendimiento, pero en detrimento de otras variedades que se dejaron de cultivar; la expansión de la frontera agrícola, que llevó a transformar suelos en parcelas productivas para la agricultura y la ganadería, e incluso la estandarización de las dietas a nivel global: en muchos lugares se dejaron de consumir alimentos nativos para darle paso a alimentos más 'populares'; de esta manera, actualmente un 75 % de los alimentos que consumimos a nivel global proviene de solo 12 cultivos y 5 tipos de animales.
Por eso existen 14 centros en el mundo, como la Alianza de Bioversity y el CIAT, ubicados estratégicamente para velar por la seguridad alimentaria del planeta. En América hay tres: el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), en México, donde guardan cereales básicos como el maíz, el trigo, el triticale, el sorgo, el mijo; el Centro Internacional de la Papa (CIP), en Perú que alberga diferentes colecciones de papas, raíces y tubérculos andinos y la Alianza en Palmira (Valle).
La Alianza de Bioversity y el CIAT no solo trabaja para mantener resguardadas las semillas de fríjol, yuca y forrajes, también busca la innovación para desarrollar nuevas formas de proteger la biodiversidad, logrando mejores dietas, ingresos más estables y un medio ambiente más saludable. Sonia Gallego es ingeniera química y coordinadora del Laboratorio de Calidad Nutricional y Procesamiento de Alimentos de la Alianza. “Trabajamos en cultivos biofortificados. Nuestro objetivo es llevar a agricultores, consumidores, población infantil una variedad de alimentos con más nutrientes, que, aunque son muy consumidos y hacen parte de la canasta básica familiar, pueden además, aportar muchos más minerales y vitaminas en sus dietas normales. Investigamos cinco tipos de fríjol, maíz, arroz, yuca y camote o batata”, explica.

Gracias a la trayectoria de más de 50 años del CIAT se realiza un trabajo de mejoramiento para optimizar algunas características relevantes de los cultivos, como un mejor rendimiento, tolerancia a plagas o enfermedades, y resistencia a cambios climáticos; en este caso la misión es hacer un mejoramiento para incrementar contenidos de hierro, zinc y vitamina A en ciertos cultivos agroalimentarios. “En el mundo hay una problemática por deficiencia de vitaminas y minerales (micronutrientes) que son muy importantes para el correcto funcionamiento del cuerpo, debido a que la población en algunas regiones del mundo no tiene un consumo adecuado de ciertos alimentos, como frutas y verduras, y en cambio tienen un consumo excesivo de carbohidratos, lo que puede ocasionar problemas de salud”, cuenta Sonia.
“Por eso le apostamos al fitomejoramiento convencional, es decir, cruzar una variedad en campo, por ejemplo, de fríjol de muy buen rendimiento, con una variedad de alto contenido en hierro. De ahí sale un nuevo tipo de fríjol que tiene esas características, entonces mejoramos el cultivo, pero de forma natural”, asegura Sonia.
“Lo que hicimos fue justamente concebir una solución para aprovechar las bolsas y definir quiénes eran los actores clave para lograr esa misión”, comenta Daniela Pérez, analista de Waste2Worth. Ese planteamiento permitió activar una red en la que proveedores, fabricantes, hospitales y gestores de residuos comenzaron a ocupar su lugar dentro de una narrativa circular que da una segunda vida a las bolsas intravenosas. En 2024, Keralty se sumó oficialmente. “Ver cómo un residuo, que en otro contexto sería considerado basura, se convierte en zapatillas listas para usar, es una muestra poderosa de lo que podemos lograr cuando unimos innovación, compromiso ambiental y colaboración entre sectores”, afirma Paola Rengifo, presidenta de Clínica Colsanitas.
Fertilizantes orgánicos para recuperar nuestros suelos
A tan solo unos 600 metros del edificio Semillas del Futuro, en el campus de la Alianza en Palmira, se encuentra la Plataforma de Economía Circular, liderada por Guillermo Peña Chipatecua, Asociado de Investigación Senior del área de Paisajes Multifuncionales. Este espacio impulsa el desarrollo de soluciones sostenibles para el agro colombiano, enfocándose en la producción de fertilizantes orgánicos y acondicionadores del suelo a partir del aprovechamiento de residuos.
La iniciativa busca reducir la alta dependencia del país de insumos agropecuarios importados, que actualmente representan cerca del 90 % del consumo nacional.
En la Plataforma se utilizan procesos como el compostaje, la producción de carbón vegetal (biochar) y el uso de la mosca soldado negra, aprovechando el excremento de las larvas (conocido como frass), larvas secas y otros coproductos ricos en nitrógeno y materia orgánica.


Estas tecnologías se han validado en campo en cultivos de maíz —uno de los más importantes del Valle del Cauca— a través del proyecto RÚSTICA, con el objetivo de mejorar la salud del suelo y reducir el uso de fertilizantes sintéticos.
“Buscamos recuperar prácticas ancestrales como la milpa mesoamericana, en la que se siembran conjuntamente maíz, fríjol y zapallo”, explica Estefanía Nieto, investigadora del equipo. “El maíz sirve de tutor para el fríjol, el fríjol aporta nitrógeno al suelo, y el zapallo cubre el terreno, ayudando a conservar la humedad y controlar malezas de forma natural”.
La Alianza de Bioversity y el CIAT trabaja con organizaciones gubernamentales, privadas y comunitarias para expandir el impacto de sus programas. La investigación científica es la base del servicio que prestan para generar soluciones prácticas para agricultores y consumidores. Y dada la crisis climática actual y la creciente demanda alimentaria, el trabajo de la Alianza ofrece herramientas útiles para construir sistemas alimentarios más resilientes, nutritivos y sostenibles.
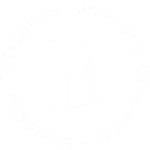
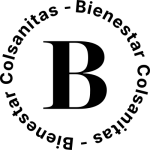
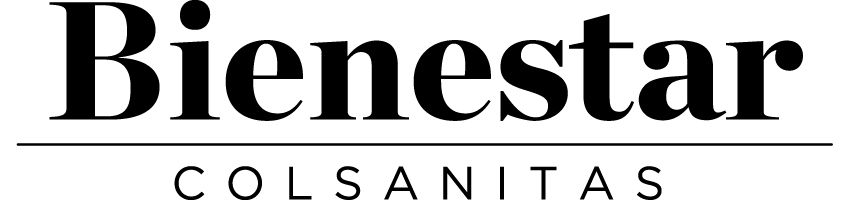
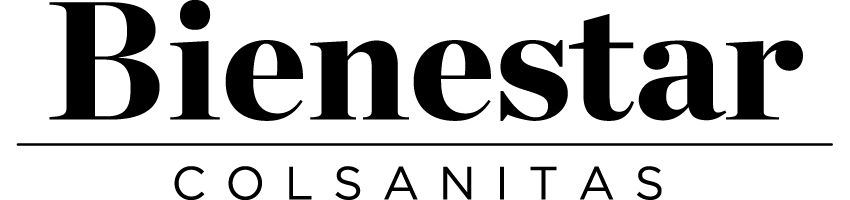













Dejar un comentario