Métodos, visiones, prácticas y un poco de historia alrededor de la “escuela Waldorf”, en la voz de una persona que la vivió durante su etapa escolar.

i colegio era una burbuja de lana. En vez de las tareas habituales que suelen recibir los niños, digamos, problemas de matemáticas o de física, o aprenderse la tabla periódica de memoria, a mí me pedían que tejiera medias. La mayor parte del tiempo debía entregar dibujos y acuarelas; velar por que a mis sembrados de caña, maíz, zanahoria, tomate y girasol no se los comieran la maleza y los bichos. Me llevaban a recoger abono de los potreros aledaños al colegio, y a la final la cosa terminaba en una guerra de boñiga en la que los pellares, esas aves celosas, nos bombardeaban con sus picos y con más mierda. En el colegio hacía euritmia, talla en piedra, carpintería, modelado con arcilla; bailaba mapalé, cumbia; cantaba el Carmina Burana… Mientras la violencia se secaba al sol, en Cali y en Colombia entera, yo creaba con mis manos y con mi cuerpo. Era eso lo que generaba tanta extrañeza y desconfianza en los demás: que un niño no estuviera uniformado, que anduviera con una bolsita para las agujas capoteras y para los hilos, en lugar de un bolso cruzado Nike o Adidas.
Mi colegio era Waldorf, o por lo menos procuraba ceñirse a esta pedagogía como mejor se lo permitía el contexto local. Rudolf Steiner la creó en 1919, cuando los vapores de la Primera Guerra Mundial no se habían disipado del todo en Alemania. Steiner —filósofo, pensador, científico, artista, dramaturgo y ocultista— fue invitado por Emile Molt, dueño de la fábrica de cigarrillos Waldorf-Astoria en Stuttgart, para que diseñara una escuela para los hijos de sus trabajadores. Steiner reunió a los padres de familia y les explicó el fundamento de su modelo pedagógico: alejar al hombre de la vida industrializada, el único destino para muchas personas que, en la mayoría de los casos de forma prematura, veían desperdiciados sus potenciales emocionales, espirituales y anímicos. Pero el trasfondo conceptual era bastante más complejo, una mezcla de disciplinas humanistas, religiosas, científicas y artísticas.
La “escuela Waldorf”, muy al estilo de la modernidad, pretendía formar un hombre nuevo. Fue la puesta en escena de la obra de Steiner. Su hombre nuevo sería consciente de su verdadero ser interior, su esencia, su yo, y de los distintos planos que componen lo sensible. Según Steiner, los seres humanos contamos con doce sentidos: además de los cinco habituales, tenemos el sentido del yo ajeno, del pensar ajeno y de la palabra ajena; el sentido del movimiento, del equilibrio, del calor y del sonido. Steiner buscaba un hombre educado bajo los postulados de la antroposofía, movimiento que fundó en 1913, que etimológicamente traduce sabiduría del ser humano.
Sobre el marco conceptual de este movimiento, sin embargo, se debe mencionar una parte que es fundamental para entender la pedagogía Waldorf. El hombre es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Tripartición que recuerda la divina trinidad del cristianismo, dogma que enmarca buena parte de la antroposofía, y que puede servir como modelo descriptivo de la geometría del hombre: cabeza, tronco, extremidades; brazo, antebrazo, mano. Pero también como modelo descriptivo de nuestras capacidades emocionales y espirituales: pensar, sentir, querer; imaginación, inspiración e intuición. Estas capacidades, de hecho, son las que se educan en la metodología Waldorf con ayuda de las artes y las ciencias —estas últimas muy ligadas al naturalismo alemán, a Goethe, a la observación, y al humanismo.
Capacidades que, como todas las formas del conocimiento, se alimentan las unas de las otras: con el sentir se puede pensar; con el pensar se puede querer. No en vano, no se debían enseñar por separado sino mediante disciplinas que las dispusieran en canon: no bastaba con escribir una suma en el tablero, había que verla en el espacio, moverla, tocarla. De ahí que en mi colegio hiciéramos rondas infantiles en las que los jugadores, dependiendo de las reglas, disminuían o aumentaban. O que nos mandaran a recoger semillas para agruparlas en los pupitres, en montoncitos que podíamos enflaquecer o engordar. Es más, en primaria, yo no recuerdo haber tomado una materia que se llamara matemáticas. Y tampoco recuerdo haber tomado física: aquellos nombres aparecen en el currículum del bachillerato, que en la escuela Waldorf comienza en octavo. Hasta tercer grado solo me dejaron dibujar con los colores primarios. Por lo tanto, si quería otro debía aventurar combinaciones cromáticas, y así aprendí la relación material entre luz, trazo, espacio y tiempo.
Con el método Waldorf, entonces, se esperaba que luego de doce años —número de grados que en su momento fue revolucionario y que pretendía retrasar la entrada del niño a la vida productiva—, el estudiante pudiera desarrollar en libertad, en una relación horizontal con sus profesores, una subjetividad que lo hiciera partícipe de la composición de las esferas sociales, culturales y naturales del mundo. Y para entender cómo se consigue este objetivo, hace falta mencionar otro aspecto de la antroposofía: la vida del ser humano se divide en septenios. Por esto, el camino dentro de la escuela está diseñado para acompañar y suplir las necesidades del niño durante los tres primeros septenios de su vida. Cada siete años vivimos transformaciones vitales, orgánicas, emocionales e intelectuales. Desde el nacimiento hasta los siete años, el niño experimenta el mundo, aprende principalmente mediante la actividad física, mediante el tacto. En el segundo septenio, que comienza cuando terminan de mudar los dientes de leche y acaba a los catorce años, se privilegia el desarrollo del cuerpo etéreo —el sentir, las capacidades afectivas—. Durante el tercer septenio, que es el último de la escuela, el niño hace el tránsito de la adolescencia. En este, se privilegia el pensar, el movimiento, el desarrollo de la individualidad y de un criterio propio.
Y yo no sé si funcione a cabalidad o si sea la panacea —incluso puede sonar hipster, falto de rigurosidad, pseudocientífico—, pero para mí la metodología Waldorf tiene sentido. Pienso que entiende el conocimiento como una herramienta interdisciplinaria de observación y no únicamente como un capital, y que ejercita dos habilidades que sirven para cualquier tarea que uno se proponga: primero, que el proceso importa tanto o más que el resultado. A la hora de la verdad, esto era lo que me calificaban; todos desarrollábamos una forma particular de hacer las cosas, una técnica, una perspectiva. Además, la pedagogía fortalece la confianza en el trabajo autónomo y dedicado, que en últimas es la única manera de apasionarse por algo y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Esta autonomía, además, era una forma de ejercitar la libertad.
Porque sí, mientras los demás se aprendían las fórmulas del agua y del nitrógeno, yo comía boñiga cuando íbamos por abono. Manuelito, mi maestro de agricultura, nos había convencido de que eso nos subiría las defensas, al punto que nos ayudaría a tratar con el duende. Él se lo había encontrado en varias ocasiones. Acostados en la hierba, consentidos por un samán, el maestro nos contaba esa y otras historias de su natal Magdalena. Y ojalá no se le hubieran acabado nunca porque eran buenas. Entonces teníamos que levantarnos, cargar con la modorra y las carretillas hasta las eras, y retomar el trabajo a pleno mediodía del Valle del Cauca.
Gracias a lo Waldorf, a mí me sobraban regalos para el día de la madre o el día del padre: una vez le vendí una acuarela a un amigo de la unidad que se había dejado coger la noche para hacerle algo a su mamá. Pero nada me llenaba más que llegar al apartamento con unas verduras para colaborar con la causa. La agricultura, otra clase que no parecía una, me enseñó algo que en los últimos tiempos ha tomado más relevancia: la tierra no es solo tierra. Yo, un pelado de ciudad, sabía sembrar, conocía los ciclos biológicos, botánicos y comunitarios que esta actividad requiere. Y desde muy pequeño —habré agarrado el primer azadón a los cinco años— supe de dónde venían los alimentos.
* Escritor. Autor de la novela Nadie grita tu nombre (Editorial Planeta). En 2022 publicará Salsipuedes, su primer libro de cuentos.

![]()
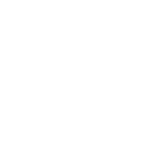
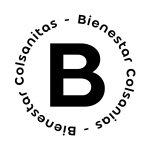

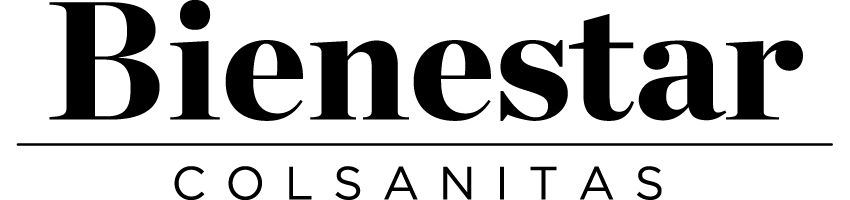









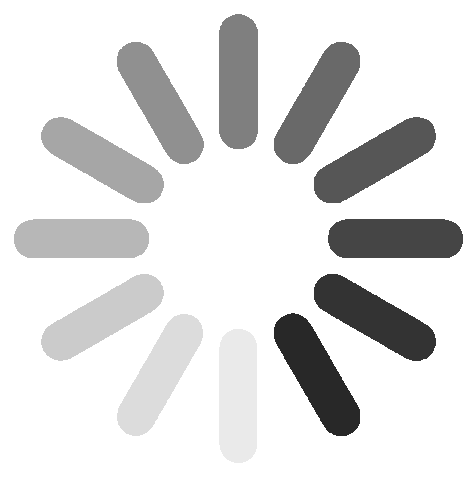


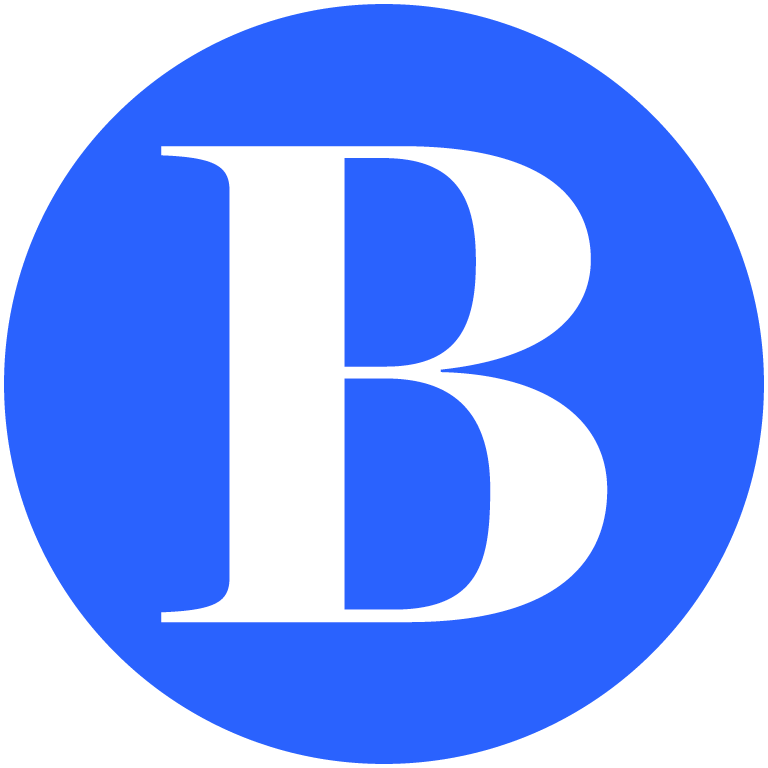
Dejar un comentario